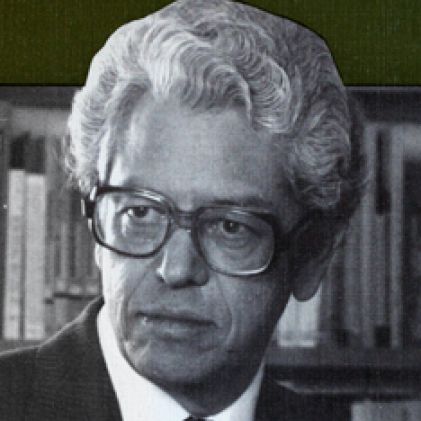Multimedia
Ceremonia de ingreso de don José Martínez Sotomayor
Presídium

Discurso de ingreso:
Porfirio Barba Jacob
Señores académicos:
Debo creer, a falta de mejor motivo, que una generosa apreciación de mi modesta producción literaria ha dado origen e inducido a mi elección para integrar esta ilustre Academia Mexicana Correspondiente de la Española, elevándome al nivel de sus significados componentes. No voy a caer en reiterar mis pobres merecimientos, los cuales no justifican el honor recibido, pero sí la turbación de mi ánimo al presentarme ante vosotros, señores académicos, en esta solemne ocasión, ostentándome como un colaborador en cuanto a la obligada participación en la delicada labor cultural que os está asignada. Esto último explica mi desazón, pues no sé hasta qué punto y límite, mi capacidad alcance la necesaria discreción para intervenir con eficacia en las decisiones que son del general cuidado académico. ¡Y cuán grave, compleja y trascendente es la misión de la Academia! Es a su cargo y responsabilidad el examen, estudio y juicio sobre las diversas modalidades de nuestra lengua, supremo instrumento de comunicación y enlace entre quienes la hablan. Ímproba labor la de fijarla, limpiarla y darle esplendor. Trabajo de gabinete, de laboratorio, en el cual se acendra la oración. Ardua y serena labor ajena a la publicidad, fructífero recato que es fuente de general provecho.
Señores académicos: acudo a vuestra benevolencia para calificar mi posible actuación dentro del seno de esta secular institución, a la cual me habéis introducido, y aceptad el testimonio de mi gratitud por el honor que me habéis conferido.
Antes de seguir adelante considero necesario hacer una breve pausa para rendir homenaje al distinguido escritor Ermilo Abreu Gómez, quien ocupó en esta Academia el mismo sitial que se me ha asignado. Abreu Gómez, hombre de múltiples fases, discurrió por todos los caminos del buen decir y en todos ellos dejó honda y brillante huella y, más aún, impartió su saber a la juventud estudiosa como maestro de literatura en diversos institutos de enseñanza, entre otros, en la Facultad de Filosofía y Letras. Autor dramático, ensayista y de obras de creación, sus mayores aciertos se definen en sus estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz y en la admirable estampa de Canek que sobresale de su libro de ficción Héroes mayas, en el cual se nos revelan datos históricos del pueblo maya, contemporáneo y antiguo, en un estilo transparente, lírico. Hay que recordar que Abreu Gómez fue oriundo de Mérida, Yucatán, y conoció bien aquel medio, tanto en lo moderno como en lo autóctono.
Consecuente con la costumbre establecida en actos de esta significación por el ilustre colegio que me acoge, me veo en el caso de presentar como trabajo de recepción un corto ensayo que pretende ser la semblanza del genial poeta Porfirio Barba Jacob.
No tenemos sino ligeros atisbos que son meras suposiciones sobre la misteriosa gestación del verso, del poema, en el sigiloso laboratorio del poeta. Tienen ahora poco favor en el ambiente literario la llamada inspiración, la Musa, el Numen, el deliquio, el deslumbramiento milagroso… Y sin embargo, usando de alguno de estos imaginarios subterfugios se complacía uno y siguen complaciéndose muchos en la idea de haber descubierto el oculto origen de la creación lírica. Para desvirtuar esa fácil espontaneidad que hacía del poeta mero receptor y expositor de la belleza, se sostiene ahora que a fin de labrar la sutil materia poética, tanto como la imaginación entran en juego la inteligencia, el gusto y la cultura, los que extraen de la emoción estética la esencia peregrina, dándole con la palabra, grato ropaje y musicalidad.
De lo que sí podemos estar ciertos es de que la gestación y alumbramiento poéticos son dolorosos. El poeta debe arrancarse de la entraña las luminosas gemas que nos otorgan aquel gozo espiritual, el más puro e intenso que nos es accesible.
Nos viene de pronto a los labios la pregunta: ¿el penoso esfuerzo de su creación ensombrece la vida del creador? ¿Vuelve al vate melancólico, triste, saturnino? Es de negarse tal efecto que no se advierte sino por excepción. A lo que parece, la trasmutación del impulso recóndito en el florido verso compensa y restaña el daño de su generación.
La desventura de los poetas no proviene de su virtud, del don celestial de dar vida al maravilloso mundo de la poética, sino que sufren —inadaptados, sensibles, hiperestésicos— del atropello del mundo, de su agresividad, de la indiferencia u hostilidad de la gente, y con mayor frecuencia del infortunio de la enfermedad. Por fortuna no todos en igual medida: muchos son los que se refugian en su secreto y pueden así hacer frente a los embates de la realidad: pero ahí queda el doliente número de quienes sufrieron la adversidad en forma violenta, insólita y permanente, sin válida defensa. Seres escogidos para la fama y el martirio. Nadie será capaz de enumerarlos, mas será bastante para ejemplificar traer a la memoria la torturante vida de quienes fueron titulados los “poetas malditos”. Basta citar algunos nombres de este grupo selecto que irradió su gloria al mundo desde aquel París de la segunda mitad del siglo pasado: Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Tristan Corbière, a quienes el propio Verlaine tituló de “malditos”, pero muy lejos de usar el calificativo como peyorativo, antes bien “triunfantes en su dolor de haber arrancado un destello del fuego sagrado y de haber alcanzado la maldición que hizo la gloria de Prometeo”. La similitud que denuncia Verlaine asimilando a los “malditos” con Prometeo es certera: Prometeo encadenado en las rocas del Cáucaso sufre sin poder liberarse de la furia de los buitres que le devoran las entrañas sin tregua. Paralelamente los poetas “malditos” fueron atormentados a lo largo de sus vidas por las más crueles calamidades de la fatalidad: los horrores y las miserias de la carne, las privaciones de la inopia y las atracciones de la taberna y del prostíbulo. Inquietos, amargados, errabundos, perseguidos. El “Pauvre Lelian”, anagrama de Paul Verlaine, arrastra su pierna anquilosada en busca de asilo en los hospitales, a los que denomina “mis palacios de invierno”; Baudelaire, huyendo de su conflicto familiar y luego procesado y condenado al publicar su libro Las flores del mal, que despertó la rabia de los recatados; Rimbaud, nómada, prófugo de su torcida sexualidad, se refugia y desvanece en África. Y así los otros. Vidas tortuosas, de quienes sin quererlo mordieron la fruta maléfica bajo el árbol sombrío, y que después de cada caída y quebranto se redimen con una fervorosa y pública contrición y también se purifican de sus tropiezos elevándose por la gracia de su espíritu excelso.
Fuera obvio el decir que esta nuestra América Hispana, que tan altos valores literarios ha sustentado, haya visto cruzar por sus caminos a estos singulares seres que participan de la dispersa hermandad de los denominados “poetas malditos”. Sería vano tratar de listarlos individualmente porque se perderían nombres; en cambio, se difunden sus noticias, especialmente de los de mayor nombradía, en ráfagas intermitentes de anécdotas, material para que el pueblo pueda formar una leyenda.
Para concretar y personificar ese grupo errático y lacerado nadie más indicado que el poeta Porfirio Barba Jacob como representativo y ejemplar de aquellas existencias que se fugan bajo el fustigante azar. Esforzarse, luchar, sufrir con resignación la tuberculosis que lo llevó a la muerte, caer muy bajo para levantarse purificado… y en todo momento contemplar el mundo desde la serenidad de la belleza; tal en síntesis su vida. Nació Barba Jacob en Santa Rosa de Osos, en tierras de Colombia, a fines del pasado siglo y murió en esta ciudad de México en 1942. No obstante su origen colombiano, y sin dejar de rendir homenaje a su patria, se sintió íntimamente ligado a nuestro país, en el cual radicó el mayor lapso de sus años; aquí fincó sinceras amistades y produjo el más abundante caudal de su estro. Él mismo proclama su profunda afición a México en diversos poemas y es explícito en la dedicatoria de uno de sus libros: Canciones y elegías, en estos términos: “A Colombia, porque me dio la vida y me infundió el amor a la belleza”, “A México, mi patria espiritual, ámbito de mis canciones”. Y México supo corresponderle haciéndolo suyo en admiración y estímulo. Una especial prueba de tal acogimiento y adopción se puede ver en el hecho de que en la antología de poetas mexicanos de Jorge Cuesta —él mismo, gran poeta— aparezca Barba Jacob compartiendo nuestra nacionalidad al lado de los selectos.
Entre los múltiples rasgos desconcertantes del genio de Barba Jacob, es ése el que lo desvanece y transfigura con el sucesivo cambio de nombres. Fue el primero de ellos, el de su infancia, Miguel Ángel Osorio; luego el de Maín Ximénez, que usó en sus primeros ensayos; después el de Ricardo Arenales y, por último, el ya repetido Porfirio Barba Jacob. No, no fueron seudónimos, sino que desechaba uno para bautizarse con el nuevo.
Inquietamente también ese ir y venir de un país a otro, al parecer sujeto a una compulsión ambulatoria, un castigo de “judío errante”, característica que parece acordar con la manía del cambio de nombre… Colombia, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Cuba, México… Deambular… y estrenar nombre. Desasosiego de “poeta maldito”.
Se pregunta uno ¿huía de sí mismo, o bien se perseguía? Es de creerse que ambas cosas. Huía para alcanzarse renovado, con el disfraz de un nuevo nombre, en un nuevo ambiente, bajo otro cielo; huía para sustraerse a su negro sino, para burlar a la fatalidad poniendo lejanías de por medio y usando además el ingenuo engaño de una buscada transmigración en la cual su alma ocupara otro cuerpo. Él mismo lo dice en un poema que se inserta adelante: “Tal vez bajo otro cielo la Gloria nos sonríe. / La vida es clara, undívaga y abierta como un mar”. Mas para su intento nunca pudo sacudirse la malaventura. En sus trances agudos se refugiaba en el alcohol, en la cannabis, en su morbosa sensualidad, en la decaída dejadez; pero enseguida se recobraba para gozar de la suprema evasión del arte y de allá, de lo alto de su sentir, vería sin duda ese su peregrinar como un juego y a su cuerpo como un simple medio de locomoción, así como el Santo de Asís calificaba el suyo de “mi pobre asno”.
Es pertinente para el mejor conocimiento de Barba Jacob en su obra lírica, en sus propósitos vitales y originales costumbres, reseñar cómo lo vieron algunos escritores que con él tuvieron trato, con lo cual se complementará esta semblanza.
Rafael Arévalo Martínez, novelista guatemalteco, escribió un relato que tituló El hombre que parecía un caballo, cuyo protagonista, el señor De Aretal, pretende ser una traducción literaria de su amigo, quien por entonces usaba el nombre de Maín Ximénez. Una caricatura humorística, la que transfiere el alongado rostro y gruesa nariz de la víctima al ficticio personaje del relato, quien se conducía además como un caballo. El cuento obtuvo una picante resonancia sin que el maestro se diera por ofendido, ciñéndose a comentar que carecía de la sencillez e inocencia del noble bruto.
El escritor colombiano Lino Gil Jaramillo, en su libro sobre Barba Jacob titulado El hombre y su máscara, lo retrata así:
El fuego de su mirada que parecía horadar la penumbra, las aspas de los brazos siempre en movimiento, las señales de sus dedos, largos y nerviosos como sarmientos lamidos por la llama; ese aspecto de personaje satánico que revestía Porfirio en la oscuridad, alumbrada a trechos por la leve brasa de su cigarrillo, nos embelesaba y retenía horas enteras como en una atmósfera de milagro, en una especie de magia incomprensible.
A propósito de la referencia de Jaramillo sobre el aspecto satánico del poeta, es de advertir que éste se complacía en calificarse de “hechizado”, lo que originó que a Luis Cardoza y Aragón le pareciera que irradiaba un “pueril tufillo de pólvora y azufre”.
El notable periodista Rafael Heliodoro Valle da a su vez la versión que sigue:
Hubo en la conversación de Porfirio Barba Jacob uno de los hondos veneros de su poesía y, por desgracia, la fue dilapidando en los oídos de sus interlocutores. Con frecuencia nos sorprendía la alta noche escuchándole historias mágicas en las que le gustaba aparecer como protagonista.
El relator agrega adelante:
El caso de Barba Jacob era de los más patéticos: sufría crueles alucinaciones; hablaba con frecuencia de enemigos que estaban acechándole. Se exacerbaba a veces con el abuso de la mariguana. No era un misterio que la consumía mezclándola al tabaco de los cigarrillos, y que era también un ferviente partidario del tequila, flor del maguey. Cada vez que se incorporaba a la normalidad relataba lo que había visto; nos embotaba con las descripciones de sus viajes a tierras encantadas donde oía música de colores.
Contradiciéndose, el propio cronista añade en otra parte:
Barba Jacob no era un mitómano sino un enamorado de las hipérboles, un niño que jugaba con las pompas de jabón de la mentira cuando estallaban… Siempre que regresaba a la ciudad de México, después de un viaje de peripecias, nos reunía para contarnos lo que más le había emocionado. Y como solía contar con gracia incomparable —a la luz de su lámpara de Aladino—, nos dejaba en suspenso y su monólogo nos parecía un racimo de flores y frutos de oro que se iban iluminando como si le nacieran pedrerías fatuas.
Las variadas impresiones e interpretaciones sobre la presencia y dichos del poeta son debidas, claro está, al diverso juicio y sensibilidad de quienes las enunciaron, pero más todavía a la capacidad de transformarse a su guisa y merced de quien se ofreció a la observación. Barba Jacob aparece así —tal se dice del círculo— como un polígono de infinitos lados.
Esta madeja de pareceres bien puede permitir el añadirle el mío propio, ajustándose a mi fiel memoria. Recuerdo su indumento oscuro, pobre pero decoroso; su cuerpo flaco y alargado, siendo apreciable la ligera inclinación de su espalda, especialmente al caminar. Si era feo, su fealdad se desvanecía con el mirar de sus ojos casi siempre serenos, los que modificaban su intensidad y expresión a la luz y sombras de aquellos que escuchaba o de lo que él refería. Su trato fue siempre cortés y afable. Nunca le oí, ni en lo personal ni en el seno de algún grupo, relatar las fantásticas historias que se le atribuyen; en cambio, aparte de otras muchas singularidades, me llamó la atención, como a la generalidad, un comedido y jovial azoro, una sorprendente teoría, la cual sustentaba que el poema es esencialmente magia, hechizo. Usar la palabra como fórmula de encantamiento. Con la misma tesis quiso explicar el declararse “hechizado” y a su poesía “hechizada”, asegurando de esta última que contrariando su apariencia tranquila estaba llena de temblores, de relámpagos, de aullidos…
Naturalmente nadie creyó que el poeta estuviera hechizado ni su poesía hechizada, suponiendo que era un ardid para gozarse del general sobresalto. Lo que muy pocos descubrieron en la aseveración de la fuerza mágica de la palabra, en el poema como fórmula de encantamiento, fue que Barba Jacob llevó hasta la exageración el poder sugestivo y convincente de la palabra, en particular cuando es hablada y aún más cuando entraña la musicalidad en el verso. Este poder del lenguaje, de la locución, está en el común saber por consuetudinaria experiencia y se refleja en extrema notoriedad en algunas religiones que consagran fórmulas a las que se concede misteriosa trascendencia.
Dejando aparte esa hipérboles, conviene fijar sucintamente las capitales ideas estéticas que fueron normativas en la labor del maestro, las que él mismo expone en el prólogo de su libroRosas negras y que se repiten, también como prólogo, en el libro Poemas intemporales editado por un grupo de sus amigos, muerto ya el poeta. Dicen así:
La norma es ésta: comprender la nobleza y la dignidad de la vida en la sujeción a algo supremo: Dios, Patria, Humanidad, Arte; tener un ideal, en fin… Acoger las tinieblas que nos envuelven, la ceguedad del destino, la iracundia de la vida, el soplo de pavor que viene de alá, de la muerte, y resolver tanta negrura, en la fulgencia indeclinable del ideal.
Creo que una técnica apta para reflejar adecuadamente la solemne alma de Hispanoamérica, la gran nación de naciones, no puede romper a muerte ni con las formas ni con el espíritu de la tradición. La limpidez y claridad del lenguaje, aun para expresar lo turbio y lo vago, acusa excelsitud, virilidad, corazón seguro. A mí no me den escritores que no saben gramática o que, puestos a expresar un concepto, no tienen nueve palabras que desperdiciar por una que aprovechen. Esa no es mi gente. Ésos no saben español e ignoran la opulencia de los arcones de Castilla… Hay tesoros de formas poéticas y aun de la prosa del vulgo ya ennoblecida que fulgen desde hace siglos, con igual fulgencia que las formas de los clásicos. Lo difícil es poner en esas formas el temblor de hoy, la inquietud que nos envuelve en su onda, y hasta un poco de la inquietud que amanecerá mañana. Por eso yo ansío un verso constelado de gemas seculares.
No es posible ni decoroso dejar aparte las cuestiones de musicalidad del verso en un mundo por el cual se ha difundido ya el espíritu de Beethoven… Nosotros enumeramos los principios del conocimiento, pero no la afinidad, la virtualidad, el milagro de las melodías y de las ideas melódicas. De alas, entre idea melódica y melodía pura, se tiende un velo irreductible a la palabra.
Falta tiempo para examinar con mayor amplitud los conceptos del poeta. Parece más adecuado seguir la versatilidad de su lira y recordar algunos de sus poemas, los más breves y explícitos. Conviene hacer hincapié, como ya se advierte, en la importancia básica que Barba Jacob señala a la musicalidad del verso, noción que infunde a sus creaturas. Y como amante de la armonía, en un tiempo dio en la flor de inventar palabras de vibrante eufonía, así éstas: jitanjáfora, Acuarimántima… y otras así, que resuenan como un acorde.
Sin connotación fija, estas palabras se emplearon al azar, como signo cabalístico de reconocimiento entre autor y amigos; sin embargo, hay una, la dicha Acuarimántima, que da título a un extenso poema, en el cual pone el bardo un espiritual santuario que tiene a su guarda los tesoros más preciados de la virtud, al cual se debe llegar y conquistar. Consigno a continuación unas cuantas estrofas de aquel poema:
Vengo a expresar mi desazón suprema
y a perpetuarla en la virtud del canto.
Yo soy Maín, el héroe del poema
que vio, desde los círculos del día,
regir el mundo una embriaguez y un llanto.
¡Armonía! ¡Oh profunda, oh abscóndita Armonía!
Columpia el mar su cauda nacarina
y en ustorios relámpagos de espejos
esplende, en bruma de ópalo, la carne de la ondina.
Y fulge Acuarimántima a lo lejos.
Ciudad de bien, fastuosa, legendaria,
ciudad de amor y esfuerzo y ufanía
y de meditación y de plegaria:
una ciudad azúlea, egregia, fuerte,
una Jerusalén de poesía.
Y como los cruzados medievales
ceñíme al torso fúlgida coraza
y fuime en pos de la ciudad cautiva
burlando la guadaña de la muerte
y la fortuna a mi querer esquiva.
La pujanza e idealismo que bullen en este poema de juventud perdurarán al través de la vida de su autor. Su lema inicial fue ¡Vivir es esforzarse! Ley universal de supervivencia, sino que el esfuerzo realiza por tan diversos caminos, unos llanos, otros arduos y escabrosos. Pocos son los que llegan al término de la jornada venciendo obstáculos y menos aún los que merecen un galardón del triunfo.
A tal presea y a un fresco laurel se hizo acreedor Barba Jacob por su fecundo esfuerzo. De origen campesino, siendo muy joven se lanzó al mundo y el azar lo hizo sucesivamente soldado, maestro de escuela, periodista… pero siempre poeta. Periodos inactivos, sin soldada, de vivir de milagro, y súbitamente el encargo de un escritor, la revisión de un libro, la colaboración periodística bien pagada, o acaso la generosidad de un mecenas transformaba su existencia, y se sorprendía al poeta recién instalado en un decoroso departamento, muebles nuevos, servidumbre y una mesa a la que llegaban raros manjares y nobles vinos. Al poco tiempo su prodigalidad barría su precario esplendor y el poeta volvía a su modesto imperio, rico de su fantasía.
Gentes, climas, aires y sucesos de tal suerte desemejantes añadieron nuevas cuerdas a la lira del bardo, al extremo que pudo cantar acorde con el soplo del momento, ya fuera alegre o triste, revelador o añorante, plácido o exaltado.
Nada mejor para concluir y salvar las deficiencias de esta semblanza que reproducir aquí dos conocidos poemas que muestran en su vario tornasol, las mudanzas en el ánimo del vate al correr de los días y su conformidad ante la muerte.
Canción de la vida profunda
Hay días en que somos tan móviles, tan móviles
como las leves briznas al viento y al azar.
Tal vez bajo otro cielo la Gloria nos sonríe.
La vida es clara, undívaga y abierta como un mar.
Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles,
como en Abril el campo que tiembla de pasión:
bajo el influjo próvido de espirituales lluvias,
el alma está brotando florestas de ilusión.
Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos,
como la entraña obscura de obscuro pedernal:
la noche nos sorprende con sus profusas lámparas
en rútilas monedas tasando el bien y el mal.
Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos…
¡niñez en el crepúsculo! ¡lagunas de zafir!...
que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza,
y hasta las propias penas nos hacen sonreír.
Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos
que nos deparan en vano su carne la mujer:
tras de ceñir un talle y acariciar un seno
la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer.
Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres,
como en las noches lúgubres el llanto del pinar.
El alma gime entonces bajo el dolor del mundo,
y acaso ni Dios mismo nos pueda consolar…
Mas hay también ¡oh Tierra! un día… un día… un día…
en que levamos anclas para jamás volver…
Un día en que discurren vientos ineluctables.
¡Un día en que ya nadie nos puede retener!
Futuro
Decid cuando yo muera… (¡y el día esté lejano!):
Soberbio y desdeñoso, pródigo y turbulento,
en el vital deliquio por siempre insaciado,
era una llama al viento…
Vagó, sensual y triste, por islas de su América:
en un pinar de Honduras vigorizó el aliento;
la tierra mexicana le dio su rebeldía,
su libertad, su fuerza… Y era una llama al viento…
De simas no sondadas subía a las estrellas;
un gran dolor incógnito vibraba por su acento;
fue sabio en sus abismos… y humilde, humilde, humilde,
porque no es nada una llamita al viento…
Y supo cosas lúgubres, tan hondas y letales,
que nunca humana lira jamás esclareció,
y nadie ha comprendido su trágico lamento…
Era una llama al viento, y el viento la apagó.
Respuesta al discurso de ingreso de don José Martínez Sotomayor
La puerta grande, la mayor de la Academia Mexicana se abre ahora por completo y llega a nosotros atravesando con decisión el umbral, el cuentista, novelista y ensayista José Martínez Sotomayor, quien hace tiempo debió entrar por ella, pues ya había reunido al mediar su existencia méritos suficientes para lograrlo.
Esto puede comprobarse con una ojeada a su recorrido vital, que partió de la jalisciense Guadalajara en los comienzos de 1895. Allí paso de la primaria anexa a la normal de profesores al liceo, donde cursó la preparatoria para seguir los estudios profesionales en la escuela de leyes de aquel estado de Jalisco, donde obtuvo el título de abogado en noviembre de 1914.
La precisión de estos datos nos hace ver que, para graduarse como abogado antes de haber cumplido los veinte años, fue forzoso que se le concediera previamente la habilitación de edad, ya que no aún la requerida legalmente al concluir sus estudios.
El precoz abogado se entrega, en los tres inmediatos lustros, al ejercicio de su profesión, en la natal Guadalajara, antes de hacerlo en la capital de la República, a la que se trasladará más tarde.
Al mismo tiempo que litiga activamente, amplía sus conocimientos y se inicia en la carrera literaria, en la cual descollará con obras y artículos originales, publicados en revistas y periódicos desde el año de 1930, tanto en la ciudad tapatía como en la capital mexicana.
De aquel año es su novela inicial: La rueca de aire, que al aparecer en México recibe el digno espaldarazo de la crítica, pues con tal obra se sitúa dentro del grupo de novelistas mexicanos que en buena parte se relacionan con aquellos de la revista Contemporáneos, entonces predominante.
A partir de la misma fecha, la acompañan y suceden hasta seis tomos de cuentos y novelas cortas: Lentitud (1933), Locura (1939), El reino azul (1952), El puente (1957), El semáforo (1963) y Doña Perfecta Longines y otros cuentos, que aparecen reunidos por su autor en 1973.
En 1968 había tornado al cultivo de la novela con su obra de mayor aliento: La mina, y dos años después daría a las prensas, en México también, como los tomos de cuentos y novelas, su ensayo Perfil y acento de Guadalajara, tributo debido a la ciudad en que nació y se fortaleció su inteligencia.
Varias de las páginas de estos libros fueron traducidas a algunas de las más difundidas lenguas europeas.
En los datos biográficos del licenciado José Martínez Sotomayor no debe omitirse éste: fue él mismo quien fundó la Asociación de Escritores de México —en la cual tuvimos la satisfacción de acompañarlo, cuando ya presidía, algunos de los presentes—, que labora aún con la organización por él concebida y realizada entonces.
Me corresponde contestar su discurso de ingreso en la Academia Mexicana, seguido de un ensayo sobre Porfirio Barba Jacob y su obra lírica, el cual se integra con algunos conceptos acerca de la poesía y una semblanza del escritor colombiano que acaba de escucharse.
Sin duda habrán parecido injustificados a los oyentes aquellos escrúpulos de Martínez Sotomayor relativos a su capacidad y discreción para participar con fruto en las labores de la Academia; a lo que él considera como “trabajo de gabinete, de laboratorio”, para el cual lo creemos bien preparado y dispuesto.
Ocupa el nuevo colega la silla vacante, al morir Ermilo Abreu Gómez, a cuya memoria rinde, por eso, el debido homenaje, al hablarnos de la “brillante huella” que dejó el maestro de literatura, que “discurrió por todos los caminos del buen decir”, pues fue dramaturgo, ensayista, crítico, especializado en el estudio de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, y autor de relatos como “la admirable estampa de Canek”, la cual “sobresale de su libro de ficción Héroes mayas”.
Hubiéramos querido que Martínez Sotomayor dedicara más líneas de su discurso al examen de la obra del escritor yucateco, de la que se nos dice que revela “datos históricos del pueblo maya, contemporáneo y antiguo, en un estilo transparente, lírico”.
Probablemente impidió que se detuviera en ese punto la extensión del “ensayo que —según afirma— pretende ser la semblanza del genial poeta Porfirio Barba Jacob”, precedido de sus pareceres sobre la “gestación del verso” y “los poetas malditos”, llamados así por Verlaine, a los cuales sigue Barba Jacob desde la América Hispana.
Para situarlo aquí, bastan los datos que parten de su nacimiento en Santa Rosa de Osos, Colombia, “a fines del pasado siglo”, y de las peregrinaciones que lo llevaron a través de diversos países, con distintos nombres: Miguel Ángel Osorio —el auténtico—, Maín Ximénez, Ricardo Arenales y por último el que conservó hasta su muerte, acaecida en 1942, en México, donde quiso arraigar definitivamente.
A los pormenores que Martínez Sotomayor incluye en la semblanza de un “poeta maldito”, van unidos los testimonios de aquellos que lo conocieron y trataron, como el poeta y novelista guatemalteco Rafael Arévalo Martínez, quien lo hizo protagonista de la novela corta El hombre que parecía un caballo; el escritor colombiano Lino Gil Jaramillo, quien lo retrató en El hombre y su máscara, y el hondureño Rafael Heliodoro Valle, quien dejó acerca de Barba Jacob impresiones contradictorias.
A tales pareceres agrega Martínez Sotomayor el propio, para completar la semblanza, con detalles que van del aspecto exterior, lamentable, a lo espiritual, humano, del personaje: “sus ojos casi siempre serenos” que “modificaban su intensidad y expresión a la luz y sombra de aquello que escuchaba o de lo que él refería”. Lo retrata “cortés y amable… comedido y jovial”, al exponer una teoría sobre el poema que, para él, era magia, hechizo.
Acierta Martínez Sotomayor al transcribir opiniones del poeta a quien dedica este ensayo: sobre todo, aquellas que incluía en el prólogo de Rosas negras, que se reprodujeron en el dePoemas intemporales, “editado por un grupo de sus amigos, muerto ya el poeta”. De ellas queremos recoger las que se refieren a “la limpidez y claridad del lenguaje, aun para expresar lo turbio y lo vago”, que “acusa excelsitud, virilidad, corazón seguro”.
También acierta al referirse a “la importancia básica” de “la musicalidad del verso”, a “la flor de inventar palabras de vibrante eufonía”, “que resuenan como un acorde”, y al elegir los versos del poema que cita y aquellos de los dos que cierran su ensayo. En sus páginas finales, para completar la semblanza, proporciona informes de los que no podía prescindir acerca de los contrastes que ofreció la existencia de Porfirio Barba Jacob, quien pasaba del lujo a la miseria, al dejarse llevar por el viento que tan pronto lo elevaba a la cumbre como lo precipitaba en la sima.
Sin haber podido ser amigo del poeta, porque su vida y la propia iban por diferentes rutas, sí tuve oportunidad de conocerlo —gracias a Santiago R. de la Vega, escritor y dibujante, con quien aquél, en mi presencia, conversaba frecuentemente.
Aunque tal hecho no autorice para agregar un rasgo, cualquier anécdota relativa al tema, sí quiero consignar el recuerdo que dejó en mí el periodista en la etapa de Ricardo Arenales, cuando con vigor defendía a México, invadido por fuerzas extrañas en 1914, en las páginas de publicaciones redactadas por él, como Chapultepec y Churubusco.
Por tales aciertos, especialmente por aquellos que abundan en las páginas finales de su ensayo, donde subraya las excelencias que Barba Jacob alcanzó como estilista, quiero felicitar cordialmente a José Martínez Sotomayor —viejo amigo mío, más por el bondadoso trato que me ha dispensado siempre que por los años transcurridos en la tarea aproximadora— y darle aquí la franca, leal bienvenida que se merece, al ingresar esta noche en la Academia Mexicana, con la simpatía y el aplauso de sus colegas

Donceles #66,
Centro Histórico,
alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México,
06010.
(+52)55 5208 2526
® 2024 Academia Mexicana de la Lengua