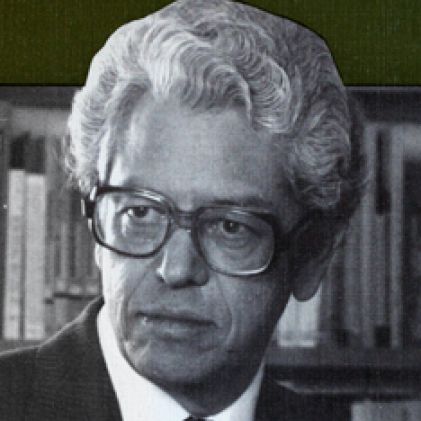Multimedia
Ceremonia de ingreso de don Ermilo Abreu Gómez
Presídium

Discurso de ingreso:
Discurso del estilo
Agradezco a la Academia Mexicana el honor que me ha dispensado eligiéndome Académico de Número. Por tan alta distinción estoy orgulloso. También doy las gracias a los gentiles amigos que presentaron mi candidatura. Por tal bondad, estoy agradecido.
***
Nunca imaginé que había de ocupar el sillón que dejó vacante don Artemio de Valle-Arizpe, amigo mío por muchos años. Don Artemio y yo nos conocimos en la célebre tertulia de la librería Biblos de los señores Gamoneda y Ramírez Cabañas, de la ciudad de México. Ahí conocí también a otros dos entrañables amigos: Francisco Monterde y Genaro Estrada. Francisco acababa de publicar El madrigal de Cetina y El secreto de la Escala y Genaro andaba en la tarea de preparar su antología de los Poetas nuevos de México. Esto sucedía por el año 15, año de mucho revuelo político.
Don Artemio y yo charlábamos de no sé cuántas cosas humanas y divinas. Él hablaba mucho más que yo, lo cual es ya un alivio para mi conciencia. En materia política nunca estuvimos de acuerdo; pero como de nuestras diferencias ideológicas no hacíamos mucho caso, seguimos siendo amigos. Bien sé, además, que en política sólo se convence a los convencidos. Era la época en que estaba de moda lo virreinal, no sólo en las cosas literarias sino también en la arquitectura, en la decoración y en el arte de mueble. Don Artemio tenía una idea romántica, casi visionaria, de estos asuntos. Si la Nueva España hubiera sido como él la imaginaba, no existiría ni siquiera la campana de Dolores. Pero esto vale más no tocallo. El espíritu visible e invisible, de este movimiento lo ha explicado con buenas razones el abate González de Mendoza; mas la crítica no ha parado mientes en los atisbos de su sagacidad. Don Artemio me animó a proseguir en mis ensayos literarios y hasta tuvo la bondad de prologar mi libro sobre el Venerable Siervo de Dios Gregorio López. (Andando los años él haría otro con igual tema). Don Artemio sabía muchas cosas y las que no sabía las inventaba. En su cabeza y en su pluma se enredaban noticias de diversa índole: históricas, arqueológicas y legendarias. De todas sacaba partido para componer sus libros. Fue hombre de buena pluma, de trazo fácil y desenfadado y, en ocasiones, de poco escrúpulo para decir tamañas herejías. Le encantaba hilvanar largas historias de pícaros, virreyes, obispos y señoras más o menos discretas. Sus obras se leyeron con agrado y confío que por muchos años se seguirán leyendo con fruición. Don Artemio tuvo el privilegio de inventar un idioma, pues el que usaba para escribir sus relatos era exclusivamente suyo: no era antiguo, ni moderno, ni castizo, ni popular; era esto y también lo otro. Todo él estaba, además, sazonado con el humor de su espíritu. En algunos trances aquel humor parecía el humor de un diablo que, cansado de reír, empezaba a hacer pucheros. Tras el desenfado de sus ocurrencias, don Artemio ocultaba un alma tierna, capaz de sentir el dolor del prójimo. Virtud cristiana. Tal fue, en pocas líneas, mi amigo don Artemio de Valle-Arizpe a quien conocí hace muchos años, cuando yo era un poco rubio y él lucía unos bigotes así de enhiestos y desafiantes. Pocos días antes de su muerte tuve la dicha de abrazarle y de recordar con él nuestros buenos tiempos idos; mucho más idos que buenos. Era el mismo en su afecto, en su ingenio y en su melancolía.
Del estilo
La verdad no sé cuántas veces he hablado del estilo literario. La cuestión del estilo siempre despertó mi interés; si se quiere ha sido un poco obsesión mía. Mi insistencia acaso proceda de las propias dificultades que ofrece su cabal conocimiento. Pienso hoy que el mayor escollo del problema radica en la ineficacia de las definiciones que se han dado del estilo. Las que conozco me parecen demasiado restringidas o demasiado complejas. Algunas no las entendí nunca. Torpeza mía, sin duda. No logré captar la tesis completa del libro de Middleton Murry sobre el estilo literario; aunque debo confesar que me sugirió sutiles ideas sobre el tema. La definición de Buffon es, a todas luces, incompleta, pues limita la función del estilo a la naturaleza del hombre. Su concepto fue un poco miope. Miopía de su siglo, más amante de la razón que del misterio. No se le ocurrió, no se le podía ocurrir, relacionar el estilo con la arquitectura de la obra, ni con la índole del idioma. Olvidó que estos elementos son substancia ineludible del estilo literario. Flaubert no hizo sino traducir a Buffon. “Estilo —dijo— es una manera de ser”. Pero una manera de ser no es garantía de eficacia literaria ni menos de validez estética. La definición de Stendhal es demasiado oscura: “El estilo —escribe— consiste en añadir a un pensamiento dado todas las circunstancias calculadas para producir el efecto que este pensamiento pudiera producir”. Como se ve, tampoco se sale del reducto del escritor y de su posible expresión. Azorín jugó con el término. “Tener estilo —dijo— es no tener estilo”. Unamuno, Baroja y Machado se burlaron de quienes creen que el estilo es un adorno conseguido, las más de las veces, a fuerza de lima y de barniz. Más valor tiene la sencilla explicación de Pérez de Ayala. “El estilo —escribe— es el hombre y algo más: la raza, la tradición, la época, el alma y el tiempo. Sin la conjunción de estos valores no hay estilo que valga. No hay estilo musical, ni arquitectónico, ni siquiera literario, ni pictórico, ni escultórico, ni estilo indumentario”.
Con estas palabras Pérez de Ayala penetra en el verdadero concepto del estilo literario. A nuestro juicio tan preciosa idea nunca antes había sido señalada. En efecto, el estilo de ninguna manera puede ser el hombre porque el hombre es siempre este hombre tan capaz, en una sola pieza, de sinceridad, simulación y engaño.
Tal es el caso —uno de los casos— de los escritores sometidos al ejercicio de una fórmula literaria. Así fue el estilo de Estébanez Calderón, de Juan Montalvo y de Ricardo León. Mal que pese a la calidad literaria que lograron —si lograron alguna—, sus estilos no fueron sino copia o remedo de los estilos pretéritos, de valor en su tiempo pero no en los días de aquellos autores. Su belleza es prestada. Y la calca de un estilo no es sino la negación del estilo. También se equivocan aquellos que, por seguir una forma de prestigio, la adoptan sin tomar en cuenta la que exige la obra que realizan. Tal fue el error que cometió Juan de Mena al escoger versos de Arte Mayor para su Laberinto de Fortuna. Tal fue el error de Torres Villarroel aferrándose —en pleno siglo xviii— al estilo de Quevedo. Se salva porque, además, tuvo deseo de claridad y de llaneza, y de muy poca gramática.
Tampoco la creación deliberada o prevista de un estilo garantiza su eficacia. Nada importa su originalidad. La formación de un estilo de esta especie puede estar en contradicción con el verdadero estilo. Este falso estilo también carece de validez.
Ninguno de estos llamados estilos supone la captación de los valores que parten de la obra, del idioma y de otros recursos que le son inherentes. El verdadero estilo ha de satisfacer las exigencias de todos estos recursos que, además, para ser eficaces tienen que existir ensamblados y con un fin determinado. Son los que vamos a examinar en forma aislada con el objeto de señalar después, siquiera aproximadamente, su cabal ajuste en la obra literaria.
El escritor
La naturaleza del escritor, su ser, su manera de ser, condicionan su capacidad para seleccionar los materiales humanos que han de constituir su obra. Estas varias condiciones (y otras más que no es preciso apuntar) determinan su capacidad aprehensiva del mundo circundante.
Pero si el escritor se burla de ellas, entonces, consciente o inconscientemente, tratará de enmendar su error, adicionando a su expresión fallida elementos postizos o innecesarios. Dará así la sensación de que labra un tatuaje en su piel. Su mundo no será transfiguración sino simple traslado, arte de calcomanía. Por eso un escritor, en camino de conquistar un estilo, no es aquel que se limita a tener clara percepción del tema, sino aquel que, además, lo escoge de acuerdo con su capacidad para interpretarlo y traducirlo en la forma adecuada. Sólo así le será posible hermanar su mundo interior con el mundo exterior que contempla. Sólo así la savia creadora se convertirá en fruto. Tal es el acierto fundamental de Góngora y de Quevedo, y el desacierto que, ocasionalmente, cometieron Pereda, Balzac y Lope de Vega. Góngora fue sincero en susSoledades porque era más dueño del paisaje, del color, de la luz y de la riqueza plástica que le rodeaban, que de su conciencia moral. Con estos recursos a nadie traicionó ni a nadie engañó. Son él mismo; son su espejo, espejo egoísta, pero espejo fiel. Quevedo, de rebeldía innata, está íntegro en su obra de censura y sátira. En ambos el espíritu y la obra concuerdan. En cambio en Pereda, en Balzac y en Lope de Vega, ocasionalmente, se desajustan los términos de la creación. Pereda se equivocó cuando quiso interpretar el mundo urbano que le era ajeno. Balzac no hubiera sido Balzac si persiste en la novela histórica (de tipo inglés) tan extraña a su sensibilidad realista. Lope de Vega, sin alas para el vuelo épico, apenas si mal tropezó con las huellas de Ariosto y de Tasso. Los tres, seducidos por retóricas extrañas, alguna vez desvirtuaron el ímpetu de su genuina capacidad creadora.
Su idioma
No digo el idioma, sino su idioma porque para el escritor no existe otro. El idioma ha de ser su idioma, su propio idioma, instrumento ineludible de su expresión. Sin su idioma le será imposible realizar una obra genuina. Sin él no podría existir su expresión literaria. Pero el idioma, con ser realidad humana, creación exclusiva del hombre, posee características que, en conjunto, determinan su naturaleza, su fisonomía y su valor intransferible. De ahí que el idioma tenga rasgos originales que constituyen su personalidad. El idioma corresponde al pensamiento y al modo de pensar del pueblo. Su estructura es manifestación de su propia fisiología. El aire del castellano es único; y sólo debido a propósitos estilísticos especiales o a una solicitud psicológica individual ofrece cambios fonéticos determinados. Libre, en estado llano, revela su fisonomía primigenia, su forma básica. Por esto el escritor se ha de someter a las características de su idioma. Si no las acepta, si no las capta, su expresión resultará falsa. El escritor que no obedece las normas de su idioma da la impresión de que trabaja con un instrumento que le es extraño o que sólo conoce por fuera, en su parte externa. Por otro lado el estilo del idioma debe transparentarse en la expresión del escritor.
El escritor que no cumple con estas normas traiciona la índole del estilo. Tal es el caso que ofrecen los escritores que, seducidos por la calidad de una literatura, imprimen a sus obras el carácter de sus modelos. En su expresión se palpa la ausencia de la propia raíz idiomática. Así, sus obras, con todas sus posibles excelencias, dejan un sabor de inmadurez y hasta de torpeza. Sus estilos, por alterar el estilo del idioma original, resultan postizos e inadecuados.
La crítica ha señalado repetidos ejemplos de este error, cometido por cierto no sólo en la literatura española sino también en otras de similar categoría. Ya indicó T. S. Eliot el carácter latino que Milton imprimió a su Paraíso Perdido. Menéndez Pidal ha hecho ver cómo algunas prosas medievales castellanas reflejan, con más o menos torpeza, el estilo de los idiomas —hebreo, árabe o latín— imitados por sus autores. Es ostensible —por ejemplo— cómo Enrique de Villena (bien llamado Enrique de Aragón) al traducir la Eneida, violentó la sintaxis castellana por respetar la sintaxis del original. En el Renacimiento es fácil percibir el sello ciceroniano que resalta en fray Luis de Granada o el de Tácito en la obra de Gracián. Buena parte de la antigua literatura turca careció de valor estético porque se apoyaba en normas francesas; hasta que empleó la lengua propia, la lengua de la vieja Anatolia, no adquirió frescura, naturalidad y genio.
Lo histórico
No me refiero a la historia, o sea al arte de reconstruir, de interpretar los fenómenos que se suceden en el tiempo. Pienso en lo histórico que crea la perspectiva de los episodios que se narran. Hablo de la reconstrucción del alma y del sabor de una época y de su signo vital. Cada época responde a un esquema que fija el contorno de su ser. Las escenas que se evocan se ciñen al pensamiento y a la sensibilidad de una época. La expresión puede ser concreta, explícita o reducirse a algo indefinido o de puro matiz, pero siempre revelará el sello de su tiempo.
En ciertos momentos se percibe —más que en otros— este signo histórico. Tal acontece, pongamos por caso, con la época romántica. La época romántica no fue sólo literaria: fue algo más: fue un ambiente, un modo de ser, un modo de vivir, un modo de soñar, un modo de morir y hasta un modo de resucitar. La vida romántica se aprecia por igual en las costumbres, en el pensamiento y en el sentimiento del hombre. En una palabra, es la vida misma, sometida a una conducta. Esta conducta se advierte en el carácter de la expresión literaria: con sus giros, figuras, cadencias, usos y abusos de imágenes y de palabras. En la obra romántica se nota el clima en que se vive o en que se muere. Los románticos supieron defender el derecho del ensueño. Viven su atmósfera. En puridad, nada en ellos es postizo ni negativo ni estático. En ellos todo parece que sale de sus propias almas. Se diría, más bien, que sus almas son parte del alma que nace y crece en su tiempo. La literatura romántica es válida porque es parte substantiva de su núcleo vital y porque responde a un estilo de vida. El mismo ademán unió a Lord Byron, recorriendo las trincheras griegas, que a Espronceda batiéndose en las barricadas de París. Parece que el romántico busca la muerte como conquista de la inmortalidad. El suicidio de Werther, de Larra o de Acuña obedece a un idéntico sino: el hombre contra su destino. Designio romántico.
Lo social
Existe además, en cada época, un sentido social que encuadra también la actitud del escritor. Este sentido procede de su mundo en debate. Un estado social es capaz de fijar las formas literarias. El hombre vive inmerso en su casta, en su clase y se cree poseedor de un dogma político o de un principio sociológico, más o menos acorde con sus normas éticas. Entonces su conducta literaria se suma al régimen que le cerca o le sostiene. Esta dependencia explica su manera de escribir: más aún, condiciona la apariencia más ostensible de su obra. Tal fenómeno se percibe, por ejemplo en la novela picaresca española. El lenguaje de sus personajes es idéntico al lenguaje de su pensamiento descosido, cínico y devoto. Las frases son más verbales que nominales, lo que permite un retorcimiento propio para el engaño. Su actitud es, en cierto modo, utópica, como utópico fue el idioma con que se expresaron. Así como en ellos domina la acción sobre la conciencia, en el idioma domina lo barroco sobre la hondura del discurso. En la novela picaresca la máscara es indispensable.
También ofrecen buen ejemplo los escritores populares y los escritores cortesanos que florecieron en España o en México en el siglo xix; todos estaban cortados por la misma tijera. En los primeros, el desasosiego cívico condiciona su carácter expresivo. En ellos existe cierta actitud plebeya que se aviene con la crisis en que se debaten. Por eso son propensos a la sátira o al humor. En los segundos la conformidad dulcifica y hace ambigua la trama de las frases. En ellos predomina el miedo que se manifiesta en un inconsciente alarde de incisos y de distingos. Estos escritores se inclinan al cultivo del madrigal y de la elegía. Su árbol sagrado es el sauce.
El tiempo
Claro está que aquí me refiero al tiempo en que se mueve la expresión de la obra, al ritmo, al paso corto o acelerado, con que anda la materia que maneja el escritor. El escritor vive el tiempo de su obra porque ésta es su condición esencial. Cada obra posee un tiempo y el escritor debe aceptarlo si quiere interpretar su realidad. Así en Proust el tiempo que evoca le exige un paso lento, casi intemporal. Proust acomodó su expresión a esta modalidad. Sólo así pudo resolver su valor estético. Proust se muestra minucioso en el dibujo y en el examen de los hechos; y su reiterado análisis contribuye a revelar mejor la naturaleza de su tiempo. Toma los fenómenos con lentitud y tal como los percibe su emoción. Las escenas no las muestra nítidas sino brumosas, envueltas en la gasa del recuerdo. Por eso su diluida expresión le permite intervenir y ahondar en el mundo que evoca. Así es como llega a captar el sentido inmóvil de su obra. En Proust el tiempo carece de medida: es apenas la presencia de su dibujo. De ahí que el pasado sea mera apariencia y dé la sensación de un espacio donde, en un mismo plano, un poco bizantino, viven los hechos que narra.
En la novela realista el signo del tiempo es cronológico. En ella el tiempo reclama una medida concreta, necesaria para dar la sensación de su proceso vital. En Zola y en Balzac el tiempo es una contextura real, es como un cañamazo donde se deposita el tema que se presenta.
En otros escritores el tiempo se atropella con rapidez, con insólita violencia. En ellos los instantes se funden y se distinguen. Un escritor acelerado fue Valle-Inclán, en quien el ritmo explica el mundo que desentierra, más que evoca. Su obra se realiza no sobre el tiempo sino en el tiempo. De ahí el conflicto entre el hecho y su medida; de ahí la caricatura, el esperpento que creó. Podría decirse que el tiempo se contrae y se expande frente al hecho. Por eso sus escenas dan la sensación de espejos donde la gente se contempla con azoro. El proceso temporal vale más que la situación creada. Su tiempo, dinámico y absorbente, configura y desfigura el hecho. A veces el tiempo traspasa el sentido de la propia invención y se torna en concepción abstracta, en realidad distante de toda sucesión. San Juan de la Cruz desenvuelve su obra en un plano donde no rige ni el más arrinconado sentido del tiempo. Su obra está en la línea divisoria, en el instante inconcebible donde se cruzan las sombras del pasado y del futuro. La misma sensación de ausencia de tiempo se observa en Santa Teresa cuando entra en el sagrado laberinto de susMoradas. Tal tiempo intemporal es pura abstracción que apenas puede traducirse en conceptos.
La geografía
Pero la geografía, el suelo, el paisaje, las montañas, los ríos, los bosques, las selvas, todo lo que habita en la tierra tiene también validez ostensible en la creación literaria y, por lo tanto, en la naturaleza del estilo. Nadie puede excluirse de la influencia del medio físico, como nadie puede huir de la influencia del medio espiritual. No es lo mismo vivir en el llano que en la montaña; no es lo mismo habitar en un predio boscoso, húmedo, cruzado de arroyos o poblado de fuentes, que vegetar en una paramera, en un desierto, en un solar de piedras. Allí los ojos y las manos tienden a reposar, a empaparse en la gloria del aire o en el cristal del agua. Aquí los ojos y las manos anhelan huir hacia arriba, hacia lo alto, como en busca de un horizonte que guarda, en la cima inasible, el descanso para la fatiga del camino y del sueño. La ilimitada planicie ahoga la esperanza terrena y la impulsa a buscar refugio en la diafanidad increada. Estas actitudes las denuncia con plenitud la música popular. La canción que nace entre las altas breñas se ciñe al ritmo cortado de quien, jadeante y arisco, tiene que trepar o bajar la montaña. Y el ritmo que nace en el llano o a la orilla del mar se alarga y adquiere ancha y apacible respiración.
Lo propio acontece con el predominio de los instrumentos musicales. ¿Cómo va a tocar un pesado instrumento de viento quien, falto de aire, vive a la altura de un ventisquero? Y cuando se toca no hace música; cuaja un grito. Para la endeblez de sus pulmones le bastará un caramillo. Y un caramillo apenas si se toca con residuos de aliento, con lo que sobra después de la faena. En él se respira, no se sopla. Pero el que ambula por la planicie golpeará con ánimo un timbal de cuero o las pesadas maderas de una marimba. Por eso su canto será sonoro y su voz caminará a zancadas por la escala de las nubes en busca del perfil imposible de su eco.
Igual acontece con la literatura. Ya recuerda un crítico español que “en la geografía se esconden muchas veces las claves estilísticas más importantes de una obra literaria”. Es fácil distinguir, en efecto, el matiz dominante del escritor, según la geografía que le circunda. Esta realidad es ley inexorable y es válida siempre.
Los ejemplos acuden solos aunque un poco al azar. Para el caso no importa. Herrera tiende a un ritmo retorcido y ornamental, acorde con su paisaje andaluz. Fray Luis de León refleja la clara amplitud del solar castellano. Juan Ruiz responde a su mundo toledano, centro híbrido de castellanos, judíos, árabes y mozárabes. Santa Teresa es el temblor místico de Ávila, como Boscán es Provenza y también el Mediterráneo.
Esta influencia de la geografía más se nota en los autores regionales porque trabajan en medios cerrados, a veces herméticos, de difícil acceso y, al mismo tiempo, dóciles para regar el sabor de la tierra. El predio en que viven renace en sus obras como en linterna mágica, entre ingenua y tonta y un poco juguete de niños abuelos.
¿Cómo puede entonces hallarse en el hombre, sólo en el hombre, el cabal estilo literario? En la simple capacidad del escritor, se tiene una modalidad trunca e incompleta. El escritor no puede ser ajeno a su idioma, a su medio y a la exigencia de la obra que realiza. El estilo es como la semilla que se fecunda con la tierra, el agua y el viento; es el resultado del ensamble del ser y el enigma que le rodea. Por eso sólo las obras que cumplen con estos requisitos son capaces de crear un verdadero estilo literario. Sólo estas obras alcanzan valor de ejemplaridad estilística. Es lo que se advierte en las obras y en los autores que, por vía de ejemplo, se mencionan enseguida.
En el Cantar del Cid el poeta se mueve cómodo en su obra porque en ella le sobra espacio propio. El Cantar no es la obra sino su obra porque en ella le sobra espacio propio. En el poema todo participa, con naturalidad y espontaneidad, de la voz y del eco. En él están presentes el juglar, la geografía que habita, el ritmo del canto, el fantasma que ronda y el camino que se huye y le incita a caminar, la entraña de los personajes, la saeta que los hiere y el valor histórico que anima la narración. En las Coplas de Manrique la gravedad del tema, el tono de la expresión, las palabras mismas y la quebrada medida del verso se ajustan a la condición espiritual de quien llora. Ninguna palabra del Quijote contradice el estilo de Cervantes que se funde en el estilo de la obra, en el estilo de la andanza y en el estilo de sus figuras, traspasadas de imaginación. El sentido de la distancia permite que la acción cabalgue en el filo de la realidad y del sueño. El vocabulario es capaz de despistar el tiempo y el espacio en que se acota la fábula. Todo en elQuijote participa, por igual, de la invención y de la realidad. En la obra de Lizardi, tema, idioma, estructura y tiempo forman un cuerpo coherente. Su arte pertenece a la tierra y al espíritu de México. Lizardi supo imprimir a su obra hasta cierta apropiada imperfección y un reiterado regusto discursivo. En su obra se goza un clima rústico, aherrojado por arbitrario casticismo, herencia de siglos. Se respira olor de tierra húmeda, de mercado bullanguero, de maíz maduro y de trigo en horno; y no importa que en el ambiente floten basuras y rastrojos porque más allá se adivina el camino abierto. En Martín Luis Guzmán la obra está vinculada a su vida, y su vida a su tierra en el momento más trágico de su historia. Por ajustado ensamble de estos valores no es posible quebrar el eslabón del proceso creador; en efecto, no existe una línea que no esté inmersa en la génesis de su concepto literario. La realidad de sus temas se funde en la realidad del escritor; por eso el dolor, la alegría y el ideal del hombre son parte del dolor, de la alegría y del ideal de la patria. Su expresión es suma de su conciencia y de la de México. Su estilo se ordena en su sensibilidad y en su pensamiento. De ahí su perfección.
No es, pues, el estilo literario mero reflejo del hombre, como dijo Buffon y repitió Flaubert. El estilo es el resultado de la coherencia de los factores que concurren en el fenómeno literario. Es decir, el estilo es un sistema que permite entender, por ejemplo, el sistema literario del Quijoteque, bien a bien, se encierra en estas dramáticas y hasta oscuras palabras de Cervantes: “en don Quijote pudo más la locura que la otra razón”. En ellas está el enigma y la realidad del Quijote. En ellas está su imperecedero valor estético.
Respuesta al discurso de ingreso de don Ermilo Abreu Gómez por Francisco Monterde
Don Ermilo Abreu Gómez, a quien esta noche damos la bienvenida como Académico de Número, no es para nosotros un recién llegado, a pesar de que hoy ingresa, conforme a los estatutos que norman nuestras actividades, en la Academia Mexicana Correspondiente de la Española. Nos ha acompañado, desde que fue electo a principios de 1962, en sesiones de nuestra corporación, y le hemos oído hablar en algunas efectuadas en este mismo local, en recientes conmemoraciones, que por él fueron dignas de aquellos a quienes se consagraban. Desde antes, su nombre figuraba, como debía, en el Anuario de la Academia. Ausente de México unos años, ingresó por tal motivo como Correspondiente, el 17 de junio de 1955. Entonces prestaba sus servicios de escritor y conferenciante, en la Unión Panamericana de Washington, D. C., y residía en esa capital de los Estados Unidos del Norte.
Así, aunque es ahora cuando ingresa definitivamente en la Academia Mexicana y toma asiento, por derecho propio —derecho de conquista—, en el sillón que le corresponde, nadie podría afirmar que hasta la fecha ha permanecido de pie, obligado a aguardar, ni siquiera por fórmula o protocolo, semejante a los que él, diplomático, ha respetado, esa antesala impuesta a los correspondientes en turno: espera forzosa, antes de su ingreso como numerario, en época no muy lejana. Según el reglamento en vigor, sólo tuvo que ver transcurrir un año, después de su retorno a la capital, para que, tras ese lapso, al proponerle colegas suyos, fuera electo Académico de Número y ocupara la silla hace poco más de un año.
En ella, la número x, le han precedido sólo tres académicos: don José María Roa Bárcena, de 1875 a 1908; don Victoriano Salado Álvarez, de 1908 a 1931, y don Artemio de Valle-Arizpe —como los oyentes acaban de escuchar de labios de quien viene a reemplazarlo—, de 1931 a 1961. Silla destinada a narradores cabales: testigos del presente, curiosos del pasado, varones longevos los tres. Con semejantes predecesores, confío en que no sólo sea —como lo es— buen continuador de aquéllos, en cuanto a la actividad en que descuella el escritor; deseo que lo sea también, con muy larga vida, para satisfacción nuestra y bien de las letras mexicanas.
En los dos aspectos, lleva mucho adelantado al avanzar, con pasos firmes, por ambas rutas, pues vino al mundo en Mérida de Yucatán, el 18 de septiembre de 1894, y en 68 años de vida —40 de actividad literaria—, ha dado a las prensas dos docenas de libros, de los cuales varios están reimpresos, en tierras propias y extrañas.
Se suele mencionar primero, en su bibliografía, las obras del crítico, preferentemente sorjuanista —con razón, pues fue uno de los iniciadores mexicanos del sorjuanismo, hace tres décadas—, y sus libros de crítica y los didácticos representan más de un tercio de su labor, en conjunto.
El narrador, en relatos y cuentos, precedió al crítico, ya fuera al remontarse, con sus recorridos por lo pretérito —del virreinato a la conquista, y de ésta a lo prehispánico maya—, o bien al asomarse al presente, por los caminos del folklore o por aquellos, siempre libres, de la fantasía. En ambos, se encuentra seguro el biógrafo de personajes idos y el autor de ágiles semblanzas de gente que vive, o vivió, como la que desfila por sus Memorias.
Antes de afirmarse el crítico —la crítica requiere descontada penetración y sensibilidad excepcional, plena madurez, asiduas lecturas y sólida experiencia humana—, apareció, por las razones que él da al contar su vida, el hombre de teatro, autor de pasos de comedia, farsas, juegos de escarnio, dramas y cuentos escenificados. El narrador y el comediógrafo han convivido cuatro décadas, porque el diálogo alternaba con los relatos, y el dramaturgo aprovechó ese dominio, al redactar acotaciones en las cuales la acción tuvo complemento, en cinco o seis obras que incluyen alguna recién recuperada, que va a publicar pronto.
A las obras impresas en libros y folletos, se suma la treintena de estudios y prólogos suyos que han aparecido a partir de 1929; aquéllos, en revistas no sólo nacionales; los segundos, al frente de selecciones y libros, agotados en su mayoría —originales unos, traducidos otros—, y los que ha realizado en colaboración con algún autor extranjero. Todo, sin contar sus abundantes artículos en publicaciones periódicas —diarios, revistas, entre los que no se olvidará los que sirven de continuación a sus Memorias, tan amenamente narradas.
***
Sin que pretenda hacer aquí, de un solo trazo, la semblanza de Ermilo Abreu Gómez, debo recordar que su formación, iniciada en Mérida, prosiguió en Puebla de los Ángeles, donde él estudiaba cuando principió allí la Revolución mexicana.
El Maestro en Letras, con largo ejercicio en la Escuela Normal Superior de México, que ahora también imparte enseñanzas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido catedrático de Literatura Española en varias universidades de los Estados Unidos, como la de Illinois, Chicago; en Middlebury College, Vermont, y en la Escuela de Verano de la Dirección General de Cursos Temporales de nuestra Universidad. El funcionario fue Jefe de la Sección de la Liga de las Naciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jefe de la División de Filosofía y Letras de la Unión Panamericana y Jefe de la Editorial de Educación del mismo Instituto.
Excelente expositor, ha probado su capacidad de conferenciante, en la Universidad Americana de Washington, D. C., en universidades de la República y de la mayoría de los países vecinos, en Centroamérica, en la América del Sur, y en las Antillas, que visitó como Delegado de la misma Unión Panamericana.
***
Las personas que gentilmente concurren a las sesiones públicas de la Academia Mexicana, han podido apreciar aquí los méritos del conferenciante, en actos conmemorativos de centenarios, como aquel en que el académico electo nos habló de Lope de Vega, y el más próximo en que se rindió homenaje a la memoria de don Francisco A. de Icaza.
Quienes asisten a esta velada, acaban de escuchar el discurso de recepción del nuevo Académico de Número, al cual ha querido que yo dé respuesta. Me apoyo, para hacerlo, en la amistad por él definida al iniciarlo, con palabras cordiales que debo agradecerle él definida al iniciarlo, con palabras cordiales que debo agradecerle —y es profundo mi reconocimiento—, por el adjetivo que allí comparto inmerecidamente.
Al cumplir ese deseo —porque el de un amigo inalterable como Abreu Gómez equivale para mí a una orden que no puede eludirse—, advierto que, en su afán de hacer tan antigua como nuestra amistad mi iniciación en las letras, anticipó allí unos tres años la fecha en que publiqué el par de novelas cortas virreinalistas que él sitúa en el año en que principié a escribir, dentro de la tendencia a la cual se incorporó pronto Abreu Gómez: el llamado “colonialismo” mexicano.
Juntos fuimos por aquel sendero y por algunos de los otros que él recorre, como el indigenista que hizo coincidir en fecha de aparición su Quetzalcóatl y mi Moctezuma II. Por la ruta del teatro anduvimos desde antes de finalizar el primer cuarto del siglo; devotos del gran comediógrafo Juan Ruiz de Alarcón, le rendimos a la vez homenaje, en 1939; como sorjuanista, invitado por Abreu Gómez, preparé la edición de los sainetes de la ilustre monja, que apareció después de sus oportunas contribuciones a ella destinadas.
Otras coincidencias en estudios de literatura española e hispanoamericana —que no me detendré a señalar aquí—, nos permitieron orientarnos recíprocamente, cuando él me proporcionó valiosos informes sobre el teatro en lengua maya, de Yucatán —camino que me conduciría a la épica mayaquiché— y yo le señalaría la calidad de un prosista a quien él ya admiraba como poeta, en 1937. Afinidades y discrepancias —éstas unen tanto como aquéllas, bien comprendidas—, sirven para justificar el adjetivo que él me dedicó en su discurso de ingreso, al que doy aquí respuesta.
***
Fiel a la tradición que mantiene viva la Academia, Abreu Gómez principió su discurso con encomios para su antecesor, Artemio de Valle-Arizpe, cuya extensa labor de “colonialista” ha sintetizado, al enfocarla, después de evocar, de manera afectuosa, al autor a quien ahora sucede.
Lógicamente, al elegir como tema de ese discurso el estilo literario, Abreu Gómez tenía que citar, y discutir, en primer término, la frase con la cual trata de definirlo Buffon, que cada uno interpreta a su modo y con la que nadie está conforme —aunque muchos la repitan.
El recipiendario —es inevitable emplear tal palabra en ocasiones como ésta, aunque resulte larga y, por serlo, rebelde a la dicción común— habló sobre el estilo literario, sin duda, como buen catador, pues domina el asunto por él tratado, con el debido conocimiento de quien puede apreciar y sabe distinguir el estilo verdadero, legítimo, del falso, adoptado, aparente.
Con apreciaciones personales, al seguir el derrotero que se marcó para realizar su trabajo: al ir de los clásicos —no sólo españoles— a los modernos, después de remontarse a los antecedentes, Abreu Gómez ha hecho, sobriamente, el elogio del castellano; con lo que viene a comprobar que entiende bien cuáles son los propósitos de las Academias que tienen, como fin principal, conservarlo y enaltecerlo.
Al hablar de normas y tendencias en el estilo literario, nos indujo a seguirle por vericuetos que él ha podido recorrer a lo largo de sucesivas experiencias individuales —no sólo a través de lecturas—, que le llevaron del ciprés de Hafiz al sauce de Alfredo de Musset.
Cuando afirma que “cada obra posee un tiempo y el escritor debe aceptarlo si quiere interpretar su realidad”, casi nos sugiere que para cada obra hay un estilo insustituible, en la evolución personal del poeta o prosista, en quien tiempo y naturaleza influyen si él permite que así sea.
Esto no equivale a hacer vigente lo caduco y tornar a las influencias decisivas, determinantes de la obra, según la teoría de Taine —a la cual deben unirse, como sabemos, factores que aquél no tuvo en cuenta. Las ideas que sobre el estilo literario expresó, adquieren valor de testimonio singular, pues contribuyen a explicarnos, en buena parte, las alternativas del mismo escritor cuyo discurso con gran atención hemos escuchado.
En sus obras de creación, Abreu Gómez —como fiel heredero del modernismo—, fue del estilo ornamental, plástico en sus relatos iniciales —El Corcovado, Vida del Venerable Siervo de Dios Gregorio López—, a la directa sencillez de expresión, en Canek —traducido a varias lenguas— y otros héroes mayas, por él resurrectos. Ha acometido empresas difíciles porque, para él, la dificultad lleva en sí misma el acicate que permite dominarla.
Al lado del impasible narrador que seguía el perímetro de los personajes de las cortes hispana y novohispana, está el que apasionado ahonda en el alma indígena; mas no olvidemos que Abreu Gómez, ágil pintor de sus coetáneos, trazó la silueta espiritual de San Francisco de Asís, y es también el mismo que narra sabrosamente su propia vida en La del alba sería… y enDuelos y quebrantos, obra en proceso de cervántico título, igualmente, en la cual prosigue sus Memorias.
***
Con el discurso que acabamos de escuchar, brinda Abreu Gómez una valiosa aportación para el examen del estilo y sus problemas, ante los que un escritor como él no permanecerá indiferente. El tema daría asunto no sólo para un discurso, aun para un tratado, y quizás él mismo encuentre allí material para un libro. Aquí lo desarrolló, como convenía, sin apoyarse demasiado en algún punto; con esa contención, por la cual debemos hacer presente el reconocimiento de todos porque se limitó a sembrar inquietud, sin que pretendiese recoger la cosecha en conclusiones definitivas.
Sagaz a la vez que prudente, marcó el camino para la exploración, y sin recorrerlo hasta el fin, alumbró con reflejos de claridad —golpes de esa luz espejeante de los clásicos— los recodos de más difícil acceso, aunque no descendiera por los barrancos ni escalara las cimas; esas podrán ser, para Abreu Gómez, tareas del futuro, de las cuales deseo verle salir airosamente, como de otras, arduas, que afrontó con fortuna.
En su discurso desechó la mayoría de las definiciones reunidas por él, acerca del estilo literario. Aún podría hallar, y discutir otras, si hojeara, por ejemplo, La voluntad del estilo, de Juan Marichal, quien opina que “el escritor no elige estrictamente su estilo”, e invierte los términos de la fórmula de Buffon, al decir que “el estilo está en el hombre antes de estar él en su estilo”.
Coincide, en cambio, con el ensayista español, al oponerse a los que “tienden a descarnar a obras y autores de su suelo histórico”, según acaba de oírse en el discurso de Abreu Gómez.
Si alguien pensó, al escucharle aquí su entusiasta defensa de los románticos, en lo prestado, postizo de alguno de los nuestros, y cuando esbozó una teoría instrumental recordó esa larga trompeta de aliento vigoroso con la que se hacen oír a enormes distancias, por encima de las cumbres, los montañeses de Suiza, queden esas y otras objeciones sin trascendencia, para la conversación amistosa en que una opinión se discute sin ánimo de polémica agresiva; sobre todo, aquí, donde no se alienta el encono.
La corporación que entre sus normas tradicionales mantiene ésta, capital, de la cortesía; la Academia Mexicana —donde los antagonismos, que nacen de posiciones opuestas adoptadas en la vida, se olvidaron siempre, al situar por encima de ellas el respeto a los valores humanos que perduran— abre de par en par sus puertas ahora, para recibir al Académico, ya de Número, Ermilo Abreu Gómez.
Él, como suele hacerlo en sus escritos, sin agotar el tema de su discurso —prueba de la mesura y la cortesía que todos en él reconocen— al desarrollarlo, dejó entrever lo que podrá rendirle en días venideros.
No incurriré en la descortesía de alargar mi respuesta a su discurso, más allá de los límites habituales en estas ocasiones. Le diré, solamente, para concluir, que sea bienvenido y se considere bien hallado entre aquéllos que aquí se sientan con él, amigo y colega a quien tiendo la mano lealmente.

Donceles #66,
Centro Histórico,
alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México,
06010.
(+52)55 5208 2526
® 2024 Academia Mexicana de la Lengua