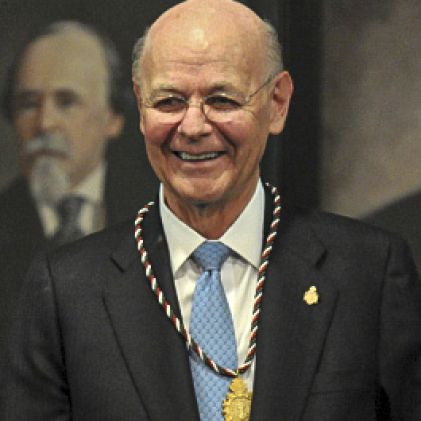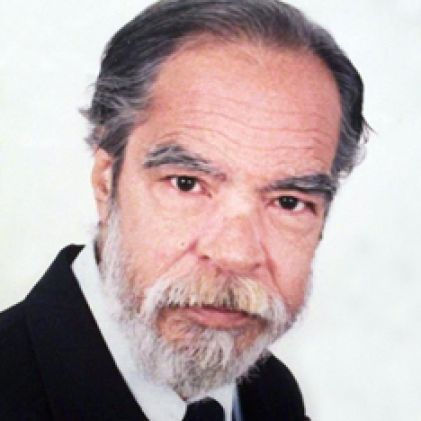Multimedia
Ceremonia de ingreso de don Vicente Leñero
Presídium

Discurso de ingreso:
En defensa de la dramaturgia
Introducción
Pero ya estoy aquí, asentándome en la silla de mi entrañable amigo Víctor Hugo Rascón Banda, desaparecido hace apenas tres años. Me honra su estafeta, no sólo por lo trascendente de nuestra amistad sino porque él representó como dramaturgo --representa aún-- la figura más importante de una generación: la llamada por Guillermo Serret Nueva Dramaturgia Mexicana, impelida a vigorizar, frente a la tiranía de los directores de escena, la imprescindible tarea de escribir para el teatro.
Víctor Hugo Rascón Banda nació en Uráchic, Chihuahua, en 1950; se doctoró en Derecho por la UNAM, y en 1975 o poco antes decidió agregar a sus tareas profesionales el ejercicio apasionado de la dramaturgia. Fue funcionario de un banco importante, abogado asesor de casos dignos de una teleserie, y presidente de la Sociedad General de Escritores de México. Pese a la carga laboral que soportó en todo momento, la suma de obras que se dio tiempo para escribir --casi una por año-- se antoja impresionante; sobre todo porque eran obras enfocadas imperativamente a su montaje que lo obligaban a enfrentar problemas con directores de escena y con los sistemas de producción.
Pocos fueron los directores que respetaron cabalmente la experimentación contenida en sus textos, hay que decirlo. Eran aquéllos los que deseaban emprender su propia experimentación a costillas de los textos, con resultados no siempre atinados. Cuando se ajustaban al escrito, cuando lo comprendían de veras, las obras lograban transmitir su aliento original, su rigurosa búsqueda realista, su notable manejo del habla coloquial. Y así ocurrió con Enrique Pineda cuando le dirigió Contrabando, y con Raúl Quintanilla en Playa azul y El criminal de Tacuba. Pero tal fidelidad al texto y a su espíritu no se repitió siempre, y buena parte de lo que se llegó a ver de Víctor Hugo había sufrido la deformación o la traición escénica. Los afanes apantallantes de Julio Castillo en Armas blancas, el error de Marta Luna al volver expresionista La fiera del Ajusco, el equivocado empeño del propio Enrique Pineda al convertir en espectáculos enloquecedores obras como Máscara contra cabe llera, Cierren las puertas y Homicidio calificado --junto con otros montajes de otros directores-- transmitieron al público una versión distorsionada de la dramaturgia del chihuahuense que ahora sólo se puede apreciar con la lectura de sus libros de teatro.
Contemplada panorámicamente, la obra de Rascón Banda exhibe una preocupación central por la temática del delito. Con ese título definitivo, Teatro del delito, agrupó en una edición de Escritores Mexicanos Unidos, en 1985, tres de sus primeras obras: Manos arriba (sobre la corrupción en la vida cotidiana), Máscara contra cabellera (sobre el ambiente sórdido de la lucha libre) y La fiera del Ajusco (sobre el caso de una marginada que asesinó a sus hijos). Pero a esa trilogía se podría agregar una larga lista de obras de temática delictuosa: Los ilegales (el submundo de los mojados en la frontera norte), Guerrero negro (inspirada en el caso Caro Quintero y el infierno del narcotráfico), Contrabando (el narcotráfico en los pueblos de la sierra chihuahuense), Playa azul (el caso terminal de un alto funcionario corrupto caído en desgracia), Los ejecutivos (el error de diciembre del 94), El criminal de Tacuba (los asesinatos de Goyo Cárdenas) y otras más.
En algunos de estos dramas los personajes están arrancados directamente de la realidad (Goyo Cárdenas, Elvira Luz Cruz), como lo están también Tina Modotti o Concha Urquiza en obras que no tienen un entorno específicamente criminal, sino que pertenecen a la vena poética de su dramaturgia, cultivada por Víctor Hugo con temblorosa indecisión, como si no se atreviera a ahondar en una lírica ajena al realismo directo, a menudo implacable, del común denominador de su temática. Aliento poético destila también Voces en el umbral, su primer drama, lo mismo que Alucinada (en torno a Concha Urquiza), La maestra Teresa y Ahora y en la hora.
Lo suyo, sin embargo, hasta el momento en que la muerte --esa que aleteaba en Ahora y en la hora, contra la que luchó como un guerrero luego de una prolongada y penosa enfermedad-- le impidió asomarse a otros territorios temáticos. Anunció apenas su esfuerzo en Los apaches, una obra de título tentativo que aún no ha llegado a los foros.
Cultivador a carta cabal del renovado realismo del último tercio del siglo veinte, el autor chihuahuense pretende exigir obra tras obra, a lo largo de su carrera, que sus dramas sean apreciados, y sobre todo montados, con ese código explícito en su escritura: en su planteo escenográfico y en sus escuetas acotaciones. Sin duda alguna su dramaturgia se sitúa muy lejos ya de los melodramas de Usigli y sus situaciones fortuitas y azarosas; lejos también del naturalismo o el costumbrismo de los autores de los años cincuenta. Como casi todos los representantes de su generación y de las generaciones que lo continúan, la búsqueda realista se orienta por veredas más complejas que las recorridas antaño: trata de ahondar en una realidad más real, es decir, con menos concesiones para con lo “fingido”, con menos licencias explicativas, con más rigor coloquial.
No es la de Víctor Hugo Rascón Banda una dramaturgia fácil. Su mensaje --si pudiera hablarse de mensaje en una obra amarga, desolada-- incita a contemplar la vida como eso: como un delito, como una continua transgresión al orden establecido, como la imposibilidad de escapar moral y legalmente a nuestro destino trágico.
Por eso hoy, al sentirme honrado por ocupar su silla XXVIII en la Academia Mexicana de la Lengua, me permito dedicar, a él y a mi hija Estela Leñero Franco --compañera suya en el taller de dramaturgia que integramos durante años-- el texto del siguiente discurso iniciático.
Primera llamada
El diccionario de la Academia de la Lengua Española define al dramaturgo en términos escuetos: autor de obras dramáticas, y a la dramaturgia como sinónimo de dramática. La dramática es llamada también poesía dramática, quizá porque en el pasado era la poesía --en verso o en prosa, sobre todo en aliento-- la expresión dominante de quienes escribían para el teatro. Tales autores eran poetas, poetas dramáticos, y sus obras se denominaban dramas; palabra imprecisa por la doble acepción que le otorga el diccionario: obra perteneciente a la poesía dramática, en general, o género específico de la dramática que comparte su clasificación con la tragedia, la comedia, el melodrama, la farsa… Para resolver la posible confusión, Rodolfo Usigli utilizó la palabra pieza --pieza en lugar de drama-- que hoy, en la insana manía de clasificarlo todo, utilizan los autores nacionales cuando no logran decidir en qué género encasillar sus textos. En lugar de acotar simplemente: obra en dos actos o drama en dos actos, escriben pieza en dos actos, y problema resuelto.
También se producen confusiones con la palabra teatro por las múltiples acepciones que le otorga la Academia: edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas, práctica en el arte de representar obras dramáticas, literatura dramática, y alguna más. Me detengo en la tercera acepción --teatro como literatura dramática-- no sólo por caprichoso retobo sino porque forma parte de algunos problemas que intento plantear en este discurso: el de diferenciar subrayadamente la dramaturgia del fenómeno de la representación teatral.
Entiendo la literatura dramática, la escritura de una obra en particular, como un fenómeno anterior al de su puesta en escena, de algún modo independiente a ésta. Pertenece por tanto, en su origen, más al ámbito de la literatura que al del arte escénico. Como escritura literaria merece ser valorada pese al recelo con que suelen considerarla los editores cuando rechazan la publicación de un libro de este género diciendo: “el teatro no se vende”.
Cierto es que las obras dramatúrgicas --si es válido llamarlas también así-- están orientadas desde su concepción al montaje en un foro, sin lo cual no se cumplen cabalmente, pero existen antes como literatura, y como literatura de peculiar gramática las aprecia o desprecia el lector en potencia. Son una propuesta para que el lector potencial realice de manera imaginaria su personal puesta en escena, como lo hará luego un director escénico con la ventura de magnificarlas o la desventura de malinterpretarlas, tal como sucede con lamentable frecuencia.
En esta línea de pensamiento puede decirse que conocemos la dramaturgia de Shakespeare, no el teatro de Shakespeare. La dramaturgia de Ibsen, no, por desgracia, el teatro de Ibsen, de los griegos, del Siglo de Oro… Y aunque la arqueología teatral y los estudios antropológicos se esfuerzan por hacernos avizorar cómo se llevaban a escena las obras del pasado, resulta imposible percibirlas en toda la complejidad impuesta por las técnicas arquitectónicas, escénicas, actorales de los tiempos pretéritos. Imposible saber también con precisión cómo esas técnicas condicionaban la escritura de los dramaturgos de entonces.
Conocemos sus obras, no lo que se hizo con ellas en un foro. La dramaturgia es perdurable. El teatro es efímero.
Se antojaría por eso --al margen de las múltiples acepciones académicas de la palabra teatro-- que las obras del maestro Rodolfo Usigli, con ánimo de citar un ejemplo, se editaran como Dramaturgia completa y no Teatro completo.
Segunda llamada
No hay duda de que en la primera mitad del siglo XX, Rodolfo Usigli se convirtió en un puntal del teatro mexicano. Su dramaturgia intentó llenar huecos temáticos y resolver problemas de forma y contenido que habían dejado pendientes los escritores del teatro decimonónico. Muchos de estos autores, valiosos como novelistas, poetas, ensayistas, abordaron la dramaturgia con ingenuidad y torpeza melodramáticas cuando ya en el extranjero brillaban las obras de Ibsen, Chéjov, el primer Strindberg… que desarrollaban un realismo más estricto. Los dramas y comedias mexicanas, en cambio, acusaban carencias y defectos que hoy se antojan elementales.
Pueden enunciarse con rapidez, repasando las obras de Juan A. Mateos, Irineo Paz, Rafael de Zayas, Alberto G. Bianchi, Manuel Acuña. Tales carencias son:
§ Un maniqueísmo ideológico, social y moral, muy conveniente, muy cómodo, para generar dramaticidad. Los buenos de la obra, casi siempre los protagonistas, son del todo rectos y manifiestan escasas contradicciones. Los malos, clásicos antagonistas, son perversos y con frecuencia cínicos. La jerarquía de valores es esquemática respecto al estrato social. Los pobres suelen ser primitivos, torpes, pero por lo general son honrados, leales y de buen corazón; sufren lo indecible y son objeto de compasión y piedad. Los ricos son egoístas, ambiciosos, crueles. En la riqueza se oculta, tras las buenas maneras, sentimientos innobles, hipocresía, maldad. La provincia y el campo son paraísos idílicos. La maldad y el pecado se concentran en la ciudad.
§ El sentido del honor es un sentimiento clave en la mayoría de los conflictos. La sola sospecha de la pérdida del honor femenino desata una catástrofe. La mujer no sólo debe ser casta si es esposa, virgen si es soltera, sino mostrarse y actuar como tal. Aunque los dramaturgos intentan rebelarse contra esta valoración superficial, se advierten sometidos a la escala dominante de valores y resuelven los conflictos amoldándose a ella. La mujer tal parecía promiscua, pero resulta que es fiel. La heroína cometió adulterio, de hecho o de pensamiento, pero resulta que lo hizo a causa de la miseria, o por un equívoco, o por una situación extrema que finalmente la disculpa. Las tesis del dramaturgo no transgreden la moral establecida ni convierten en héroe a un personaje que se comporta de manera reprobable o contradictoria.
Por lo que hace a la preceptiva estrictamente dramatúrgica, las obras rechinan por fallas a la verosimilitud:
§ Los personajes son definidos por lo que se dice de ellos más que por la acción dramática. Los parlamentos de presentación se exceden en informaciones pertinentes y explicaciones anticipadas. El dramaturgo no permite que el espectador descubra poco a poco intenciones y pensamientos: todo se lo dicen los propios personajes, y el abuso del soliloquio y el aparte exterioriza la intimidad de las criaturas de ficción para evitar cualquier peligro de malentendido. Esto impide que las obras progresen --en el sentido dinámico del término-- y que el misterio y la expectación sean elementos importantes. Todo se adivina, todo se sospecha de inmediato y la acción dramática parece encaminada a confirmar al espectador lo que ya le anunciaban soliloquios y parlamentos explicativos.
§ Los diálogos padecen la retórica del bien decir, y algunos dramaturgos como José María Vigil recurren todavía a la versificación. Se habla siempre con propiedad aun cuando los personajes sean de baja extracción; a éstos se les caracteriza a veces con aisladas expresiones o interjecciones pintorescas. Desde luego no se utiliza el habla coloquial ni mucho menos las palabras altisonantes o las groserías que se prohibían en el teatro hasta muy entrada la segunda mitad del siglo XX.
§ Los finales son rígidamente cerrados. Los conflictos terminan siempre resolviéndose con claridad. A veces la conclusión es trágica y el personaje conflictuado muere --por asesinato, suicidio, enfermedad-- o acaba desquiciado. Pero ese suceso trágico se atempera al producir conocimiento, tranquilidad y hasta felicidad en los que se mantienen vivos.
§ El manejo del tiempo escénico nada tiene que ver con la verosimilitud del tiempo del realismo. En una misma habitación pueden correr las horas, de la mañana hasta la noche, sin que se interrumpa la acción en el foro. También las convenciones dramatúrgicas de la época aceptan, con extrema tolerancia, la entrada y salida de personajes, regidas por las necesidades narrativas del autor, no por las verdaderas necesidades de sus criaturas. Se hace mutis cuando el dramaturgo lo requiere, y los pretextos que alude el personaje para abandonar la escena --en ocasiones mediante un aparte forzadísimo-- suelen ser ilógicos.
Podrían enlistarse numerosas deficiencias más que saturarían la relación. Baste reiterar que la mayoría de las comedias y los dramas sociales y de costumbres de los dramaturgos del XIX intentan el realismo, sólo que el concepto realista de la época no alcanza a descubrir, ni se preocupa aún por la verosimilitud del lenguaje, de las mecánicas de la acción, del manejo riguroso del tiempo… Utilizan “convenciones teatrales” desgastadas que se practican sin escrúpulos y se aceptan sin discusión.
Sin embargo, lo importante de esa añeja dramaturgia, sobre todo hacia el final de los años del siglo XIX, fue la tenaz contienda emprendida por los dramaturgos para vencer la hegemonía del teatro español que gobernaba en los coliseos del país. Tanto las compañías peninsulares que se avecindaban en México, como los actores y directores --con José Valero a la cabeza-- se empeñaban en montar obras españolas o dramas traducidos del francés.
De momento se impusieron los dramaturgos nacionales al grado de conseguir en 1872, bajo el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, una cifra de montajes en el transcurso de un año que hoy mismo se antoja asombrosa: cuarenta y tres estrenos de obras nacionales en el país.
En el periódico El Siglo XIX, Ignacio Manuel Altamirano escribía por aquel entonces:
Son de admirar verdaderamente la constancia inquebrantable, la paciencia, el amor a la literatura dramática de que han dado prueba las generaciones de autores que se han sucedido por cincuenta años y que los ha hecho mantener viva la llama del amor al arte, a pesar de tantas vicisitudes, de tanto desdén público, de tanto olvido como han tenido que sufrir.
En esa misma preocupación y ese mismo celo por nuestra dramaturgia los retomó Rodolfo Usigli a la mitad del siglo veinte. Aunque algunas de sus obras no resistan quizás, ahora, un análisis riguroso, su empeño en promover un gran teatro mexicano --que entiende lo mexicano sólo como la puesta en escena de obras mexicanas--, sus libros didácticos, sus ensayos, los prólogos y notas escritas en torno a sus propias obras --a la manera de Bernard Shaw-- exhiben una fe alentadora en el futuro de ese arte al que entregó su vida.
Si sus inmediatos contemporáneos hubieran estado a la altura del reto, si Usigli no se hubiera encerrado tanto en sí mismo luego de sentirse traicionado por sus discípulos, los historiadores estarían hablando hoy de la gran Escuela de la Dramaturgia Nacional, comparable a la que se creó con los muralistas de la plástica, con los músicos de las partituras sinfónicas, con los narradores de la Revolución Mexicana, con el gran movimiento de los coreógrafos de la danza.
Con radicalidad asumida, traduzco el célebre apotegma de Usigli, O teatro o silencio, con el sinónimo académico: O dramaturgia mexicana o silencio.
Tercera llamada
Hacia la mitad de los años sesenta del siglo XX, como eco o como rebote de los fenómenos que se habían comenzado a manifestar en el teatro europeo algunos años antes, se produjo en México una intensa y a veces escandalosa colisión en las equilibradas relaciones que parecían mantener los trabajos del dramaturgo y los del director de escena. Dueño hasta entonces de la máxima autoridad en materia teatral, motor de todo el fenómeno escénico desde su planeación hasta su realización última, el dramaturgo se vio de pronto desplazado por el violento impulso que otorgaba al director de escena el bastón de mando: no sólo de la tarea del montaje en cada puesta en un foro, sino de las políticas teatrales que habrían de regir el proceso cultural a través de las instituciones significativas.
Desde la década de los años veinte y principios de los treinta, los departamentos teatrales de la Universidad de México y del Instituto Nacional de Bellas Artes, igual que los movimientos artísticos y hasta los grupos experimentales habían funcionado invariablemente bajo el gobierno de un dramaturgo. Se daba por un hecho que el dramaturgo era el sabio del teatro, el conductor, el forjador de los programas de una actividad centrada en el texto literario, clave indiscutible --se argüía entonces-- de la teatralidad.
Cuando este criterio provinciano, por tan rígido, se trizó en añicos por la presión que ejercían las nuevas corrientes traídas del extranjero, los directores de escena, en alianza con los actores e incluso con los escenógrafos, tomaron por asalto, además del pódium del foro que ya les correspondía, los puestos de autoridad en las instituciones de cultura --lo que resultó determinante--. Departamentos de teatro, escuelas de teatro, publicaciones de teatro, dejaron de estar encabezados por los dramaturgos para ser ahora cotos de los directores.
Si es verdad que el fenómeno no debe considerarse exclusivo de México, la radicalidad con que se impuso en México --como reacción a un anquilosamiento de la necedad dramatúrgica del teatro “como literatura”, no del teatro “como literatura enfocada a la representación”- ocasionó ese cambio sustancial en las políticas de programación y enseñanza. Se produjo en consecuencia el ahogamiento que intentó considerar a la dramaturgia ajena a los procesos de experimentación y búsqueda. Ésa era tarea exclusiva del director.
Usigli alcanzó a observar este encumbramiento y lo fustigó. Entre bromas y veras clasificó así a quienes ya no llegarían a ser sus contrarios:
Hay el director que pretende sustituir al poeta y usar su obra como trampolín para la realización de sus facultades creadoras que no tienen cauce propio y que incurren en atentados sin nombre contra la poesía dramática. Hay el director acrobático que necesita escaleras, altos balcones, saltos, danzas y toda suerte de ejercicios gimnásticos, reclámelos o no el texto. Hay el director que se cree competente para “mejorar las obras”, así sean de Esquilo, de Shakespeare o de Shaw.
Todo porque los directores celebraban su conquista: el teatro como fenómeno esencialmente escénico, ya no literario. Y la experimentación, la búsqueda, la verdadera creación --insisto-- se daban en torno a las tareas de montaje en las que el texto participaba sólo como un apoyo cuando no como un simple pretexto.
Se caricaturizaba así la prepotencia del director que se atrevía a exclamar a la manera de Arquímedes: “Denme un directorio telefónico y yo lo convertiré en una obra de teatro”.
Aunque las hazañas emprendidas por quienes se habían convertido en creadores, ya no más en intérpretes, no hacían sino copiar los desplantes europeos del teatro como espectáculo, terminaron deslumbrando al público, a los viejos dramaturgos. Tan cegador resultó el encandilamiento que no pocos escritores dramáticos renunciaron a sus quehaceres literarios para convertirse en directores de escena y poder lanzarse así a construir lo que se dio en llamar --para distinguirlo del teatro comercial-- el teatro de arte.
Hacer teatro mexicano dejó de significar, además, montar obras de dramaturgos mexicanos. La nacionalidad del montaje no la otorgaba ya la nacionalidad del texto y su temática, sino la nacionalidad del director, de sus actores, del escenógrafo. Bastaba el simple hecho de realizar ese montaje en un foro nacional y con un sistema de producción nacional para hacer teatro mexicano.
El texto era lo de menos. Cualquier obra contemporánea o clásica, cualquier idea peregrina o audaz servía, sirvió y sigue sirviendo para dar identidad local al fenómeno escénico. Fue el más importante experimento que se realizó sin duda --hay que reconocerlo-- en ese alucinante despertar del acontecimiento histriónico. Ahí debería encontrarse la clave de la modernidad. Todo lo que valía la pena investigar o ponerse a prueba necesitaba investigarse en la probeta escénica. Incluso las piezas extranjeras del llamado “absurdo” y del teatro documental o poético, comedias, melodramas, tragedias tendían a ser reelaboradas y hasta traicionadas en vistas a la experimentación en el foro y para el foro. Obras de Ionesco, de Beckett, de Pinter, de Brecht y hasta de Peter Weiss se convertían en pretenciosos espectáculos, de pronto en atrabancados happenings, como si la experimentación literaria y teatral contenida en los textos originales, el descubrimiento autoral de un nuevo lenguaje dramatúrgico y por lo tanto escénico no fueran suficientes para saciar esa ansia compulsiva de someterlo todo al análisis tangible de una puesta en escena que se quería renovada, siempre distinta y siempre gobernada por el director-creador.
Para auxiliar a ese jefe máximo se llegó hasta el extremo de inventar un oficio con una nueva palabra que la Academia terminó reconociendo: el dramaturgista. Era el encargado de poner al día las obras por representar, de modificarlas con añadidos y supresiones de parlamentos o desplantes actorales en vistas de las inmediatas necesidades del director. Aunque el oficio y los departamentos dramaturgistas adquirieron importancia en las grandes compañías europeas --el Piccolo de Milán, la Schaubühne de Peter Stein, el Centro Internacional de Peter Brook-- esa figura auxiliar ha sido asumida en México casi siempre por el director y en complicidad con los actores, proclives siempre a modificar sus diálogos “porque así se oye mejor”, “porque así adquiere más relevancia mi personaje”.
El periodo autárquico del director de escena, pasando por los experimentos del teatro de calle, de la creación colectiva -ejercitados en Latinoamérica hasta la saciedad- y las múltiples escuelas surgidas en torno a las técnicas actorales produjeron sin duda un resurgimiento del teatro en México, como fenómeno público que devolvía al espectador su posibilidad de auténtica participación, y como alternativa vivísima a la “cultura enlatada” de la televisión y el cine.
El director y sus huestes rescataron ciertamente el interés por el teatro, generando entre la juventud, antes escéptica y contraria a la solemnidad del rito, el placer visual que monopolizaba el cine. Convocaron además al estudio de la actuación y de la dirección escénica, entendidas al fin con sentido profesional.
Así como hacer teatro mexicano significaba ya, simplemente, hacer teatro en México, estudiar teatro empezó a significar de los años sesenta hasta nuestros días: estudiar actuación, estudiar dirección, estudiar escenografía, ya no más estudiar dramaturgia. La enseñanza de la dramaturgia, tan encomiada por Rodolfo Usigli y su heredera Luisa Josefina Hernández, acabó siendo relegada por las escuelas universitarias, gubernamentales y privadas. Lo que en los años cincuenta era materia básica de la formación teatral, dejó de ser carrera a seguir, profesión por desarrollar. La dramaturgia quedó escondida tras bastidores.
Reitero con necedad el conflicto: al adueñarse de los programas en las universidades, en los centros teatrales, en la mentalidad de los actores y de los grupos independientes, los propulsores de la puesta en escena no se conformaron con imponer sus criterios del “teatro como espectáculo”, sino que llevaron a cabo una sofocación de la dramaturgia mexicana. La hicieron a un lado o la sometieron -cuando el texto se antojaba inevitable- a severas modificaciones en el foro que deformaban su espíritu original, que la corregían según ellos, que la sometían a la idea creadora de montajes personalísimos.
Usando el texto como pretexto convenía mejor apoyarse en autores extranjeros o en clásicos consagrados para evitar así los numerosos conflictos que se producían y se siguen produciendo entre director y dramaturgo.
“¡Ésa no es mi obra!” --suele exclamar el escritor cuando siente su texto transgredido en el montaje--. “Tu obra era un desastre -responde el director-. Yo la mejoré”. Y sobrevienen los pleitos, las famosas disputas de autores como Emilio Carballido o Sergio Magaña que se agarraban de las greñas, montaje a montaje, con los creadores escénicos. Por eso alcanzó popularidad el dicho: “No hay mejor dramaturgo que el dramaturgo muerto”.
Dado que los dramaturgos clásicos no protestan, no existe director mexicano debutante, o aun quien lleve años en el oficio, que no se sienta impelido a montar su propio Shakespeare, su Esquilo, su Calderón, su Molière, su Ibsen, su Brecht, su Camus, como si todo mundo los aguardara con delirante expectación. Y dado que son los directores escénicos quienes rigen la política cultural en esta área, año con año los foros del país son programados con ciclos de obras extranjeras y clásicas sobrerrepresentadas hasta la desesperación, en demérito, claro está, de nuestra modesta dramaturgia mexicana.
Han transcurrido cincuenta años de esa explosión arrolladora de la puesta en escena, del teatro espectáculo, del teatro clásico redescubierto, del teatro extranjero como única posibilidad meritoria, y apenas en los años setenta y ochenta se alcanzó a percibir, débilmente, una dramaturgia nacional que pugnaba por ser tomada en cuenta como auténtico suceso artístico.
Porque es cierto, el sofocamiento produjo que durante dos décadas, después de Usigli, poco se podía encomiar a los escritores nacionales que trabajaban para la escena. Huidos algunos de ellos del teatro a raíz del cataclismo, empeñados otros en una dramaturgia del pasado, ingenua, harto costumbrista, que nada propone formalmente y nada nuevo expresa con sus argumentos --y por ello impugnada con violencia y con razón por los enemigos del texto-- fueron pocos los escritores que consiguieron mantenerse fieles a su profesión dramatúrgica. Han sido pocos los sobrevivientes, pero no tan pocos los surgidos, como de milagro, para ofrecer el testimonio de la palabra en el siempre misterioso fenómeno del teatro.
Su presencia en acción propone una enriquecedora alternativa al teatro de director y ha dado ya frutos estimables y demostrado las posibilidades de la pluralidad.
Es patente que la marginación a la que se vieron empellados los dramaturgos mexicanos debilitó al “teatro de la palabra”, pero también es tangible y digno de tomarse en consideración que tal marginación lo depuró de sus añejas e insostenibles convicciones costumbristas, melodramáticas, y lo orientó hacia tareas de experimentación formal y temática a las que antes no se abocaba.
La dramaturgia mexicana logró resurgir gracias a que los nuevos poetas dramáticos entendieron que el terreno de la experimentación escénica no era exclusivo de los directores sino que correspondía también a ellos.
La tarea exploradora de esta nueva dramaturgia lanzada a poner a prueba --como lo hizo la narrativa latinoamericana en los años sesenta con resultados espectaculares-- los modernos códigos teatrales de la palabra y del gesto y de la acción valorada como palabra consiguió por fin reventar el monopolio del teatro de director.
Así como la dramaturgia del absurdo echó hacia atrás al naturalismo, como la comedia musical a la opereta y a la zarzuela, como el teatro documental al teatro histórico ficcionado, así brotó una nueva, novísima dramaturgia --se me antoja calificarla así- que olvidándose de las rígidas fórmulas aristotélicas y las normas decimonónicas de “la comedia bien hecha”-- intentó alternativas ingeniosas para emprender una gran aventura. Fue un movimiento universal que se fue dando obras tras obras, no de golpe, pero siempre con la mirada puesta en el foro. A él se sumaron y se siguen sumando los dramaturgos mexicanos. Un movimiento que insta a los directores de escena no sólo a deponer su tiranía sino a convertirse en compañeros de ruta en el fascinante viaje de la experimentación.
En contraste con las erráticas características de la dramaturgia del XIX, ya señaladas con anterioridad, el novísimo realismo --porque de realismo se trata primordialmente-- muestra singularidades y propuestas formales dignas de tomarse en cuenta. Algunas ya han sido verificadas en las tablas, otras merecen ser puestas a prueba.
Señalo algunas de esas propuestas a continuación para explicitar el sentido de esa búsqueda realista que aventura ya una simplificada preceptiva.
Documentos . El manejo textual, rigurosamente textual, de documentos históricos o periodísticos, para ese teatro documental que renueva el viejo teatro histórico dislocado a veces por la ficción.
Situación o historia . El dramaturgo elige entre contar una historia con la complejidad que implica los lugares, el tiempo, los personajes en evolución, o plantear simplemente una situación en el presente. La situación ocurre en consecuencia con unidad de tiempo. El tiempo interno de la obra es el mismo tiempo vivido por el espectador en el teatro.
En el relato de una historia, el dramaturgo no necesita forzosamente de oscuros ni de división en actos para marcar el paso de las horas o los días. Las acciones escénicas, los desplazamientos, la gestualidad son los responsables de producir el efecto que impulsa al tiempo a transcurrir.
El lugar de la acción . El dramaturgo no tiene por qué diseñar o describir las escenografías donde ocurrirán sus hechos; eso compete al escenógrafo. El dramaturgo sólo establece el sitio. El lugar de la acción suele anteceder a la creación de una obra. La dispara en la imaginación cuando el escritor elige un espacio donde ubicar a sus posibles personajes.
Identidad . Algunos personajes suelen ser, y terminar siendo, tan misteriosos para el espectador como para el propio dramaturgo. Personajes que nunca se explican así mismos ni son explicados por los demás directamente. Personajes que viven a ratos en el pasado o a ratos en el presente. Personajes que mienten frente al espectador. Personajes que equivocan sus recuerdos. Recuerdos que hacen convivir --sin trucos escénicos-- a vivos con muertos. Abolición de los clásicos protagonistas versus antagonistas, gracias a la creación de diversos puntos de vista narrativos dentro del foro.
Palabras y silencios. Exacerbación de parlamentos y diálogos que se prolongan para generar intencionalmente ansiedad, tensión. Lo mismo para los silencios prolongados de personajes que no hablan, no porque los obligue a callar el autor, sino porque no quieren o no pueden hablar. Abolición del monólogo, casi siempre inverosímil en un realismo estricto. Tolerancia con el soliloquio cuando se le justifica.
Simultaneidad. Desarrollo de múltiples acontecimientos en múltiples espacios de un foro. Simultaneidad de diálogos. Simultaneidad de tiempos pasado, presente y futuro. Es el espectador -a diferencia de la cámara cinematográfica- quien elige su foco de atención.
Fondos musicales. Ninguna música que no provenga del espacio escénico como parte de la acción. La música se considera un añadido tramposo para generar climas ambientales o emocionales. El cine no ha logrado prescindir de ella como truco.
Respeto. Al espectador no se le arranca de su asiento, no se le interroga, no se le obliga a participar en la obra. Los intentos que aún se hacen de esos recursos falsamente reformadores son una ofensa imperdonable para quien asiste al teatro a ver y a oír, no a que lo vean u oigan. Sin duda se podrían precisar con mayor ahínco estas propuestas que ilustran algunas búsquedas formales, pero el empeño de la nueva dramaturgia, el más urgente, es devolver al teatro mexicano la oportunidad de hablar de lo mexicano.
Tras el abuso de la escena contemporánea de abordar al “hombre universal” utilizando textos extranjeros, la dramaturgia mexicana, en paralelo con la estética cinematográfica cuyas historias tienen forzosamente la misma nacionalidad que sus intérpretes, tratan de incidir en “lo nuestro verdadero”.
Con los nuevos códigos de ese realismo revitalizado se regresa a las imágenes de nuestra gente, a nuestros problemas sociales, políticos, psicológicos, a nuestro lenguaje trabajado con sabiduría coloquial, a la exploración de nuestra identidad física que valora los cuerpos, los rostros, el color de la piel con actores que puedan reflejarlos de verdad y ya no simulen ser un francés que malcopian, un norteamericano con el que no se identifican. Más que un desplante chauvinista --del que suele acusarse a la dramaturgia nacional-- se trata de la necesidad de regresar al análisis de las raíces, después de tanto estar viviendo en nuestros teatros con el corazón de los de afuera.
Sea como fuese --por nacionalismo a ultranza o por verdadero afán de conocer y reconocer la casa que habitamos-- el regreso a esa imagen propia, que por cercana no parecía importante, ha cimbrado, quiere cimbrar, al teatro de hoy.
Sin tratar de arrebatar a los políticos del teatro el gobierno de las instituciones y los grupos --es decir, sin venganza-- la dramaturgia está volviendo al primer plano de la escena porque se ha propuesto lo que ya hacen los cineastas: contar historias locales.
También el escepticismo ha tenido que ver en esto. A diferencia de los novelistas latinoamericanos que surgieron luego del boom y que se empeñaban en internacionalizarse porque sólo el reconocimiento extranjero los haría importantes, estos dramaturgos del íntimo boom mexicano --no por reducido en lo relacionado con el número de obras montadas, menos intenso-- se ha puesto a trabajar con absoluto desinterés por ese salto a lo internacional. Surge por el camino pesimista del escepticismo. Es un punto de partida, una premisa.
El escritor dramático se pone a escribir con la convicción de que difícilmente rebasará las fronteras de su país. Ni siquiera está seguro --así de escasas son aún las posibilidades-- de llegar con rapidez al foro de un teatro. Escribe entonces para ser representado únicamente en México y se resigna a que tal representación, si llega a efectuarse, no sea en las mejores condiciones profesionales y económicas. Es tan difícil --todavía y siempre tan difícil-- convencer a un director mexicano o a un primer actor o a un empresario de las bondades de montar obras nacionales en lugar de un viejo Tennessee Williams o un moderno Tom Stoppard, que en conseguir tal proeza se agotan entusiasmo y energías. No le quedan más sueños para considerar la hipotética fortuna de convertirse en un dramaturgo internacional. Pero gracias a ello, como paradoja, merced a ese escepticismo, el dramaturgo de hoy, a diferencia del que escribía pensando en Londres, en París, en Broadway e imaginando traducciones literarias y teatrales en países distantes, se ha dedicado a calar más a fondo, más en carne viva, en la inmediatez de su realidad. Ha conseguido así, sin proponérselo como desplante grandilocuente, ser más universal por auténtico y más exacto por exacto.
Esos son su mérito y su gloria. Aunque lo efímero y lo cada vez más local del teatro, como fenómeno imposible de traducir o difícilmente adaptable, lo condene a ser un desconocido fuera de su país, incluso de su propia ciudad.
A fin de cuentas el teatro --y eso lo sabemos con absoluta certeza los dramaturgos mexicanos-- no se hace para ganar la inmortalidad o el aplauso del mundo; se escribe apenas, si acaso, para sentir la ilusión de que se captura por unos instantes el fugacísimo presente de la vida que vivimos aquí.
Respuesta al discurso de ingreso de don Vicente Leñero por Miguel Ángel Granados Chapa
I. De cómo trocar el cálculo integral por la sintaxis
A los 25 años de su edad, cuando la mayoría de sus compañeros eran ya ingenieros civiles, Vicente Leñero debía tres asignaturas.
Estructuras hiperestáticas era la más difícil y la cursaba lunes, miércoles y viernes a las siete de la mañana, en Ciudad Universitaria, con el maestro Heberto Castillo. Heberto tenía fama de genio, pero también de ogro, al menos un ogro me parecía a mí en un tiempo en que más que ingeniero deseaba ser escritor y poco captaba de las integrales infinitas y de Ias barras asimétricas que dibujaba el ingeniero Castillo en el pizarrón, mientras al fondo del aula las páginas de un libro de Chesterton me liberaban del suplicio. Leía y leía La esfera y la cruz, hasta que una mañana la voz del maestro pronunció mi apellido y me pidió acercarme, subir a la tarima y explicar lo visto en la clase pasada. “Compañero, dibuje una barra”. Tracé una línea curva en el pizarrón. “Póngale a y b en los extremos”. Escribí a y b en los extremos. “Ahora empiece”. Quise empezar; inútil, tartamudeaba, estaba temblando, con ganas de orinar; sin más palabras en Ia mente que las de Chesterton, dije al fin la primera tontería, la segunda y Heberto Castillo se desorbitó. “¿Pero usted sabe siquiera lo que es un momento de inercia?” Mi respuesta afirmativa se perdió entre Ias risas de los compañeros. “A ver, explique entonces lo que es un momento de inercia.” El gis se me caía de la mano cuando tracé la I gigantesca y los dos ejes perpendiculares. Mi explicación no duró diez segundos. La furia de Heberto Castillo interrumpiéndome se descargó como un aguacero. Me increpaba por haber llegado en babia hasta el final de la carrera. Me ponía como ejemplo del estudiante indolente. Se burlaba con agudos sarcasmos y terminó expulsándome para siempre de su clase. “Si quiere ser ingeniero vuelva a empezar desde el primer año, yo no le permito cursar mi materia”, tronaba Heberto Castillo mientras yo desandaba el camino hacia mi lugar, recogía el libro de Chesterton y abandonaba el salón.
Leñero no era un estudiante indolente. Todo lo contrario. Mientras cursaba ingeniería en la UNAM había hecho la carrera de periodismo en la escuela Carlos Septién García, años atrás fundada por la Acción católica. En sus cursos de español, impartidos por el poeta y periodista sinaloense Alejandro Avilés, se afirmó la preferencia de Leñero por las letras y adquirió sus destrezas iniciales. Las puso en juego al responder a la convocatoria de cuento universitario lanzada en 1958 por una federación estudiantil de la UNAM. El alumno de ingeniería nacido en Guadalajara en 1933 presentó dos trabajos, escritos en máquinas diferentes y con sendos seudónimos. El jurado descubrió tardíamente que los autores de los relatos a los que asignaron el primero y el segundo lugares eran una sola persona. Sostuvo su fallo y Leñero recibió la doble distinción, que poco después la editorial Jus convirtió en una tercera al publicar, con el título de la narración triunfadora, La polvareda y otros cuentos, el libro con que Leñero ingresó en la literatura y en la vida literaria.
El jurado estuvo compuesto por Guadalupe Dueñas, Juan Rulfo, Juan José Arreola y Henrique González Casanova. Aunque años después el creador de Pedro Páramo le confesó desdeñoso que había votado en su contra, Arreola lo hizo a favor y lo acogió poco después en el Centro mexicano de escritores. Allí aprendió Leñero a escribir: "No es que Juan José Arreola nos haya enseñado precisamente a escribir, sino que fue con Arreola, entre un texto y otro texto, trabajado especialmente para que el maestro Arreola —el de Confabulario, ¿te imaginas?— los leyera en voz alta una noche frente a todos, como aprendimos, a fin de vuelta y vuelta, a redactar: un poco más al rato, a escribir".
Aunque se graduó de ingeniero en un examen en la capilla del Palacio de Minería, con los ingenieros Montes de Oca, Félix, Munguía, Navarro y Coria como miembros del jurado, Leñero había sido ya ganado para el periodismo y la literatura. Lo hipnotizaba el trato con Arreola:
Personalmente, aquí en lo íntimo, yo le debo la suerte de haber escapado a tiempo, creo que a tiempo, de los sonidos de Rulfo. Pero además, en lo público, toda mi generación le debe la suerte de haberse dejado inocular por el gusto de trabajar un texto hasta el detalle, de descubrir que lo importante para cualquier autor es encontrar un cómo decir lo que a mí se me antoja decir sea lo que sea, el tema es de lo de menos. No recuerdo haber oído jamás a Juan José objetar un argumento narrativo, una posición ideológica o un contenido político. Tampoco lo recuerdo estimulándonos a cambiar Ia realidad a golpes de palabras. Sí lo recuerdo, y no lo olvidaré ya nunca, señalándome errores de intención, de tono, de sintaxis. Él estaba en el cómo y con el cómo; siempre ahí, en el cómo escribir, el qué de cada quién.
En una lista que cabe aumentar con su propio nombre, Leñero ha recordado que “como Dostoievski, como Nicolás Garin, como Carlos Emilio Gadda, como Max Frisch, como Boris Vian, como Erick Ambler, como Alain Robbe-Grillet, como Juan Benet, como Enrique Krauze, como Jorge Ibargüengoitia” quiso ser ingeniero.
Il. De cómo armonizar periodismo con literatura
Una vez resuelto para siempre su dilema vocacional, Leñero comenzó a ganarse la vida en el periodismo. Fue reportero en la revista Señal, un semanario católico dirigido por José N. Chávez González. Lo fue luego en la revista Claudia, al lado de Gustavo Sáinz y José Agustín. De esa revista para mujeres a las que sagaces editores seducían con la modernidad de los 60, con ediciones en Río, Buenos Aires y México, Leñero llegó a ser director, antes de que, cambiando por completo de giro, lo fuera de Revista de revistas, la matriz de Excélsior que, fundada en 1910, estuvo al borde de la extinción más de una vez, hasta que Leñero le insufló nueva vida, rota, a su vez, cuando Julio Scherer fue excluido de esa cooperativa. Al lado de quien ya iba camino de ser uno de sus amigos entrañables, Scherer fundó Proceso, semanario del que Leñero fue editor y subdirector, cargos que aceptó con humildad sin alegar preeminencia, como pudo haberlo hecho porque era el único entre los fundadores que sabía hacer y dirigir revistas.
Una breve porción de su trabajo en diarios y revistas ha sido recogida en antologías como La zona rosa y otros reportajes y El derecho de llorar y otros reportajes o, tiempo más tarde, en Talacha periodística. Habría mucho más que hacer si se tratara de recuperar sus textos periodísticos (él mismo incluyó algunos en Cajón de sastre), en los que muestra que la literatura lo asediaba desde el comienzo de su trabajo en los medios. No queda huella, en cambio, de los guiones de radionovelas y telenovelas que escribió con el exclusivo afán de ganarse la vida, aunque le fueron útiles para dominar la estructura literaria. No hay osadía en incluir en este apartado, como gran reportaje, Los pasos de Ibargüengoitia, publicado en 1989, un escorzo biográfico del por muchos títulos colega del autor.
Leñero compuso su primera novela en 1961. La voz adolorida fue publicada por la entonces muy prestigiada editorial de la Universidad Veracruzana, dirigida por Sergio Galindo. A partir de su publicación pudo advertirse una singularidad en la escritura de Leñero: no deja en paz a sus criaturas, ejerce sobre ellas una suerte de paternidad responsable, mejorándolas, transformándolas, dándoles nuevo rostro. La voz adoloridareapareció en 1976 con el título A fuerza de palabras. Era la misma y era diferente.
En otro sentido, Leñero no dejó quieta a su primera gran novela, Los albañiles. Presentada a Carlos Barral por Joaquín Diez Canedo (a quien Leñero reconoce como su progenitor editorial), Los albañiles recibió en 1963 el premio “Biblioteca breve”, en ese entonces y durante mucho tiempo, el más preciado del mercado iberoamericano. Tal acontecimiento internacional le dio un toque mágico a la novela, a la que Leñero transformaría después en libreto teatral y guión cinematográfico. La novela generó un amplio espacio editorial. Adoptó diversos formatos. Reimpresa por primera vez en 1989 en la colección “Obras de Vicente Leñero”, en 2002 se habían hecho de ella nueve reimpresiones.
Diversa, y adversa, fue la suerte de Estudio Q, la novela que siguió a Los albañiles. El propio Leñero quedó inconforme con ella, a pesar de lo cual, o por ello mismo, la recompuso para llevarla al teatro como La carpa. Para escribirla, el autor aprovechó su experiencia como guionista en Televicentro. Los afanes experimentales de Estudio Q se hicieron más notorios en El garabato, en que un novelista, Leñero, narra las vicisitudes de otro novelista, Pablo Mejía Herrera, que hace lo propio con un tercer novelista, Fabián Mendizábal. Publicada en 1967 por Joaquín Mortiz, quedó incluida en Ia segunda serie de Lecturas mexicanas en 1985, y 20 años más tarde, la propia mano de Leñero escribió el guión que la convirtió en película. Una nueva novela, Redil de ovejas, cuya primera edición, en la clásica serie del Volador de Joaquín Mortiz, apareció en 1973, figuró en la tercera serie de Lecturas mexicanas, en 1992. También en 1967, Empresas editoriales dio a la estampa su Autobiografía precoz, que reapareció después como De cuerpo entero, y más tarde como Autorretrato a los 33, edición engrosada con textos diversos.
III. De cómo transitar del auge al retiro narrativo
En 1978 apareció Los periodistas, la novela más leída y editada de todas cuantas escribió Leñero, que figura en esa obra como narrador y uno de los protagonistas. Tejida a partir del golpe de mano que el gobierno de Echeverría asestó a Julio Scherer, propiciado por una traición y una conjura interna, Leñero escribió una novela —él mismo insistió en considerarla dentro de ese género— aunque sea el relato puntual de hechos reales de los que fue testigo inmediato. También sobre ella practicó el autor su arte reconstructivo. A partir de la novena edición, aparecida en 1988, suprimió la farsa con que cerraba la narración, y que era ficticia, y la reemplazó por un reportaje que hablaba de secuelas del golpe del 8 de julio de 1976. Cuando se cumplieron 30 años de ese funesto acontecimiento, Joaquín Mortiz realizó una edición conmemorativa, con una presentación de Julio Scherer (a quien, como “protagonista, corazón de esta historia”, la dedicó desde el principio el autor) y un prólogo de Carmen Aristegui. En total se acerca a las 30 ediciones. Gustavo Alatriste pretendió un día convertir la novela en película, con el guion escrito por Leñero. Era su concepción de la cinta de tal modo extravagante que el autor rechazó la oferta, no obstante que estaba acompañada de un cheque en blanco.
Mientras aún fulguraba el éxito inicial de Los periodistas, en 1979 Leñero publicó El evangelio de Lucas Gavilán, una novela escrita como paráfrasis del texto de san Lucas en el Nuevo Testamento. De allí resultaría, para la escena, Jesucristo Gómez.
Infatigable, Leñero publicó La gota de agua en 1982. Se reeditaría más tarde, en 1985, y en 1992 quedó incluida en la legendaria colección Letras mexicanas, del Fondo de Cultura Económica, la misma colección en que entraron a la perennidad Rulfo y Arreola cuatro décadas atrás. Es la única novela en Ia que Leñero dio salida a su mordaz sentido del humor, y constituye una autocrítica a su preparación de ingeniero. Luego escribió Asesinato, publicada en 1987, ya seca la sangre de Gilberto Flores Muñoz y Ascensión Izquierdo, víctimas, en 1978, de su nieto. Como Los periodistas, se trata de una novela sin ficción, a lo que el autor agrega “y sin literatura quizá”.
En paralelo, fueron publicados volúmenes que recogieron relatos de Leñero, como los ocho que figuran en Cajón de sastre, de 1981. Seis años más tarde se publicó Puros cuentos, y aunque hacia 1993 Leñero pretendió que su “vena novelística se ha ido estrechando poco a poco, arterioesclerótica”, en 1999 apareció lo que ha querido que se conozca como su última novela, La vida que se va, donde el desarrollo de los dilemas de Norma Andrade es emprendido con el ánimo experimental que el autor mostró en sus comienzos. En 2005 aparecieron sus Relatos de Ia imaginación y la realidad, en un nuevo género en que mezcla sucesos y personajes reales con ficción, que los pone en contexto imaginario pero verosímil. Ese género llega a su culminación en 2009, en lo que a mi juicio es sólo el más reciente, que no el último de sus libros, según esperamos sus lectores, con Gente así, 17 historias en las cuales Leñero hace a personas verdaderas protagonistas de sucesos inventados. Otras son semblanzas en cuyo trazo también es diestro, como ya lo había mostrado al reunir en 1995, bajo el título de Lotería, 18 “retratos de compinches”. Cabe esperar que pronto se publiquen en forma de libro sus columnas “Lo que sea de cada quien”, mes a mes aparecidas en la Revista de la Universidad de México.
IV. De cómo seguir la orden de Usigli: o teatro o nada
Como escritor de guiones cinematográficos, Leñero tardó en mostrarse a plenitud. Pero cuando lo hizo, su trabajo ha merecido amplio reconocimiento, expresado en el Mayahuel que otorgó el festival de cine de Guadalajara y la medalla Salvador Toscano al mérito cinematográfico instituida por la Cineteca Nacional. No lo acreditaron sus trabajos iniciales en este campo para Francisco del Villar, en 1972, pero sí la mayoría de sus contribuciones a este arte: las que transformaron en cintas novelas suyas como Los albañiles y El garabato, y las que le merecieron Arieles, como Misterio,Mariana, Mariana (la entrañable película compuesta a partir de Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco) y El crimen del padre Amaro, versión contemporánea de una novela de Eça de Queiroz. En esta cinta, de 2003, y en La ley de Herodes, de 1999, Leñero defendió su trabajo y el de los directores, al que la censura pretendió silenciar.
Nuestro autor ingresa hoy a esta Academia como dramaturgo, según lo ha entendido y por ello su discurso ha sido “en defensa de la dramaturgia”, especialmente de la mexicana y en contra de la tiranía de los directores, que durante un tiempo rebajaron la importancia del texto frente a la puesta en escena y pretendieron sobreponer a la importancia de la escritura dramática la relevancia de la escenificación, es decir, buscaron la supremacía del teatro sobre la literatura. Hoy, la disputa parece haber cesado, bajo la comprensión de que ambos extremos tienen que juntarse para bien de los creadores y del público.
Iniciado en la dramaturgia en 1968, el camino de Leñero es excepcional, único tal vez en la historia de la literatura dramática y de la vida teatral: casi toda su obra fue representada y casi toda ella se imprimió antes o después de su puesta en escena y cobró permanencia. Pero aún más singular es la relación de Leñero con sus obras, el modo en que historia su producción dramatúrgica y escénica. Dos volúmenes titulados Vivir del teatro refieren puntualmente la génesis de las piezas del autor, las vicisitudes propiamente teatrales, de producción, que acompañaron a cada una de ellas y el entorno político y social en que muchas obras quedaron atrapadas y el modo en que pudieron emerger.
En más de un sentido, Vivir del teatro I y II integran una novela o una amplia porción de la autobiografía que el autor ha ido construyendo de varias maneras en sus libros, pero que aún espera su tratamiento general, más amplio y definitivo y, se diría, con una perspectiva braudeliana, con la visión de Dios Padre. Esos dos tomos, también, pueden ser materia prima para que sus biógrafos (que ya los hay) relaten las hazañas humanas y literarias de este autor polifacético, habitante de varios mundos. El segundo volumen se cierra con una amplia autobibliografía que revela, al modo de Alfonso Reyes, la conciencia histórica que sobre su trayecto en la vida teatral ha adquirido Leñero.
De las 16 obras cuyas peripecias se narran en esos volúmenes, sólo dos son adaptaciones de textos ajenos: Noches blancas, de Dostoievski, y Los hijos de Sánchez, que estuvo a punto de tropezar con las mismas piedras con que años atrás se atoró el libro del antropólogo Oscar Lewis. De las 14 debidas enteramente a Leñero, tres resultaron de libros previos, rehechos como es manía, costumbre, impulso irrefrenable del autor: Los albañiles , de la novela del mismo nombre. La carpa, derivada de Estudio Q y Jesucristo Gómez, surgida deEl evangelio de Lucas Gavilán, como queda dicho. Las restantes: Pueblorechazado, Compañero, El juicio,La mudanza, Alicia, tal vez; La visita del ángel, Martirio de Morelos, ¡Pelearán diez rounds!, Señora, Nadie sabe nada y ¿Te acuerdas de Rulfo, Juan José Arreola?, fueron escritas directamente para ser escenificadas. Algunas surgieron de apremios impuestos por las circunstancias y los intereses ajenos, otras reposaron largamente antes de ser llevada a escena. Alguna jamás se representó.
Ninguna de esas obras roza siquiera con lo convencional. Como en el resto de su literatura, aun la de los años iniciales, Leñero tendió siempre a la experimentación, a la búsqueda, a la ruptura. Una de sus aportaciones mayúsculas es el teatro documental, el que advierte la naturaleza dramática de acontecimientos tenidos hasta su intervención como meros episodios procesales. Tal fue el caso del Martirio de Morelos y El juicio, que el autor compuso a partir de las constancias que obran en autos. El proceso a Toral, por ejemplo, significó reducir 600 páginas de la transcripción judicial a los límites propios de una representación escénica.
Los dos volúmenes de Vivir del teatro penetran con ligereza, como si sólo contaran lo visible en la superficie, en las honduras del mundo escénico. Poblado de grandes y de miserables, el reparto de esta obra de Leñero resulta un homenaje a Ignacio Retes, tan entusiasta siempre, tan solidario siempre, tan confiable y certero, cómplice del dramaturgo, como lo llamó al incluirlo en su galería de compinches. Sin reproches, sin vacilaciones, como quien ve llover sin mojarse, Leñero exhibe a los carácteres que pululan en torno al escenario, o sobre él, mostrando mezquindades, miedos, ambición bastarda y, más frecuentemente, buena fe y bonhomía y aun desprendimiento, generosidad. Además de la gente de teatro y sus aledaños, el dramaturgo exhibe a los políticos de toda laya, los que en repetidas ocasiones pretendieron censurar su obra e impedir su representación, al mismo tiempo que le daban coba como gran autor al que estimaban tanto. De ese modo, Leñero ha sido, en su vida personal y en su trabajo literario, un defensor tenaz y congruente de las libertades.
Leñero puede criticar a todos, teatreros y mercaderes de la política, y lo hace con plena autoridad porque hinca su escalpelo en sí mismo sin misericordia, sin engañarse, sin pretender ser lo que no es, sin duda porque sabe a conciencia lo que es.
Diecisiete años después de aparecido el primer tomo de su memoria teatral, nueve desde la aparición del segundo, Leñero puso punto final a su carrera en torno a las tablas. Las cuatro obras incluidas en Dramaturgia terminal son, como su nombre lo indica, su entrega postrera. Tres de ellas habían sido llevadas a escena: Nuestros mayores, Todos somos Marcos y Don Juan en Chapultepec. La cuarta, Avaricia, sólo constará en esta edición.
Mantengo inéditas un par de obras más, en borrador --dijo el autor-- que seguramente nunca editaré ni montaré. Considero suficiente ya mi trabajo para el teatro. Es hora de poner punto final a mis labores taumatúrgicas.
Sus editores lo mantienen vigente, sin embargo. Hace apenas unos días, el Fondo de Cultura Económica puso a circular el segundo tomo de su Teatro completo, cuya publicación inicial de 1982, por la Universidad Nacional, había caído, obviamente, en Ia obsolescencia.
V. De cómo escribir desde la fe sin clericalismo
En su teatro, en sus guiones, en sus novelas y cuentos, Leñero se muestra abiertamente como un escritor católico. No es sólo un católico que escribe, sino un hombre de fe en el Evangelio que aborda en su creación los valores, los lastres, las crisis de la Iglesia a la que, sin entusiasmo, pertenece en su condición de bautizado. Varias de sus obras han sido construidas con el material de que lo proveyó esa pertenencia: Pueblo rechazado, basado en la experiencia sicoanalítica de los benedictinos de Cuernavaca encabezados por fray Gregorio Lemercier, expone los problemas de la libertad en la Iglesia jerárquica y el añejo conflicto entre la ciencia y la religión católica. Redil de ovejas lanza un flashazo sobre el conservadurismo católico de los 60, años del auge del anticomunismo cerril, mampara que entonces y hoy esconde la rutina de los sacerdotes sin vocación y los beatos que repiten mecánicamente oraciones cuyo sentido ignoran. El evangelio de Lucas Gavilán es una paráfrasis del de san Lucas. Su personaje principal, en la novela de Leñero, y después en su pieza teatral, Jesucristo Gómez, predica en los andurriales de Nezahuacóyotl e Iztapalapa. Es un alegato en pro de la palabra de Cristo como signo de liberación, vigente en la Palestina de hace dos milenios y en las sociedades mutiladas por la desigualdad del día de hoy. Es una denuncia del Cristo petrificado que sirve de parapeto a ideologías inhumanas, siendo que, en el concepto de Leñero, Jesús es permanente fuente de vida y de justicia. Menos de bulto, con sutileza, pero sin ocultamiento, la fe de Leñero aparece en otras de sus obras. Explícita o implícitamente brota por doquiera el gran asunto, la mayor aspiración del espíritu cristiano, la Gracia, ese vínculo especial entre los hombres y su Dios. Al abordarlo, aun entre Ia sordidez del crimen, Leñero lo hace con la profundidad que leyó en los maestros a que busca igualarse: Graham Greene, François Mauriac, Bernanos, Heinrich BölI.
Ya casi termino. No puedo hacerlo sin referirme a Estela, la esposa de Leñero y a sus hijas Estela, Eugenia, Isabel y Mariana. La doctora Estela Franco, natural de Mexicali, autora de una semblanza sicoanalítica de Rosario Castellanos, es mencionada en todo escrito biográfico de Vicente. Pero se percibe su presencia aun donde su nombre no figura. Llegada a la ciudad de México desde Baja California a estudiar sicología, vivió sola en sus años universitarios, proeza insólita en aquella época. Se conocieron militando en la Acción católica, pero su amor superó aquella forma de participación religiosa de la que se apartaron suave, inteligentemente en ejercicio de la libertad humana, cuyas raíces ella explora en su práctica profesional. Ha sido la mujer fuerte del Evangelio soportando en temporadas el sostenimiento material de un hogar donde el esposo necesitaba apartarse del mundanal ruido para crear sus obras. Juntos crearon a sus hijas, dos de las cuales al menos, las mayores, Estela y Eugenia habitan hoy el mundo que ha sido propio de su padre mucho antes de que nacieran.
Leñero ha recibido muchos galardones, como prosista, como dramaturgo. Le fue otorgado ya, como era inevitable, el Premio nacional de literatura. Pero la presea que lo enorgullece hasta la médula son sus cinco mujeres: las dos Estelas, Eugenia, Isabel y Mariana.

Donceles #66,
Centro Histórico,
alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México,
06010.
(+52)55 5208 2526
® 2024 Academia Mexicana de la Lengua