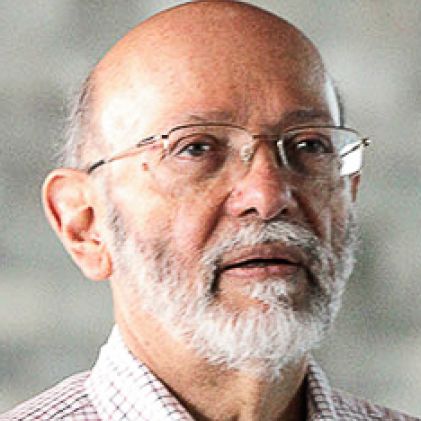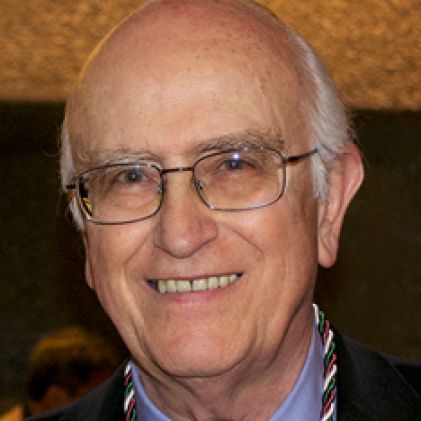Multimedia
Ceremonia de ingreso de Margo Glantz
Presídium

Discurso de ingreso:
Gorostiza y Juan Rulfo
Señor Director de la Academia, doctor José Luis Martínez,
Señores Académicos,
Amigas y amigos,
Señoras y señores.
Singular coincidencia: en 1955 José Gorostiza pronunció su discurso de recepción ante esta Academia Mexicana de la Lengua, el mismo año en que se publicaba Pedro Páramo. Esa coincidencia se reitera cuando Juan Rulfo, en 1980, electo para sustituir en la silla XXXV al autor de Muerte sin fin, pronuncia su discurso de recepción sobre Gorostiza.
Por eso, e imitando a Rulfo quien hizo lo mismo, repito ante ustedes las palabras con que el gran poeta se dirigió a esta Academia, declarando de antemano que en este mismo instante cesa cualquier otra similitud:
Me presento ante vosotros, si he de decir verdad, lleno de confusión y temor. La Academia Mexicana de Ia Lengua es institución meritísima a la que dieron fama, en el pasado, muchos de los mayores nombres de nuestra historia literaria y que alberga en su seno, en el presente, a todo de cuanto vivo y valioso milita al servicio de Ias letras patrias. [1]
Y subrayando sus palabras me confieso indigna de este honor, sobre todo porque heredo el lugar que tuvieron esas grandes figuras, hombres silenciosos y enigmáticos, clásicos de nuestra lengua. ¿Qué méritos puedo aducir para que se justifique esta elección? ¿Cómo demostrar que puedo ocupar esta silla, “pues siendo como decía sor Juana, la hija —por el hecho de haberla heredado— de un San Jerónimo, es decir Gorostiza, y de una Santa Paula, en este caso Juan Rulfo, que era degenerar de tan doctos padres ser idiota la hija”? Reducida quizá a ser idiota o por lo menos necia, pues soy incapaz de entender este honor inmerecido, he decidido, a manera de notas, más bien apuntes inconexos, nada originales, más bien una forma de reiterar algo que debería estar siempre en la memoria, he decidido, repito, dedicar las pocas palabras que puedo articular a mis dos extraordinarios predecesores, José Gorostiza y Juan Rulfo, autores ambos de una brevísima obra realizada cuando eran aún jóvenes y que de inmediato los consagró, dejándoles una vida vacía de escritura —o mejor de escritura pública— y abierta a una eterna y obcecada indagación acerca de su reiterado silencio. ¿Sentiría culpas por ello Gorostiza? Así parece reconocerlo en su discurso de recepción:
Mas, como me habéis invitado a ocupar un sitial junto a vosotros, considero mi deber de lealtad advertir que mi contribución a Ias letras mexicanas —acaso tan bien cuidada como pude cuidarla— ha sido más bien ocasional y es, cuando menos por ahora, ostensiblemente pequeña. Si Dios me da vida y Ia vida oportunidad, habré de mejorar el porte y Ia valía de mi obra para merecer en conciencia el alto honor de que vuestra generosidad me hace objeto. [2]
Los problemas de la creación
“Esa exigencia feroz consigo mismo y esa cortesía frente a los demás”, según las claras palabras de Alfonso Reyes al contestarle a Gorostiza su discurso le habían alcanzado apenas para publicar Canciones para cantar en las barcas, cierta prosa, algún teatro, otras poesías más, muchos oficios burocráticos y Muerte sin fin “diamante en la corona de la poesía mexicana”, que dice Alfonso Reyes. Este hombre, para Alí Chumacero “una especie de ángel del abismo”, se recrimina en su discurso, como si el hecho de aceptar ser miembro de esta Academia de la Lengua exigiese una visible e inmensa obra y una constante dedicación a la escritura, o, como si haber pasado la vida dedicado a ocupaciones poco literarias, bien burocráticas aunque diplomáticas, tan alejadas de la profesión de escritor, fuese un pecado terrible que incapacitase para ser albergado en esta augusta institución y no se tratase quizá, en el caso de Gorostiza, y por extensión en el de Rulfo, de “prescindir de todo lo inútil, de apretar la esencia”, según dijo Reyes tan justamente [3] y de quien vuelvo a tomar prestadas las palabras. Para cercar lo verdadero, era necesaria toda una vida, la ya vivida y la que seguiría después, y si se juega con algunas palabras de Octavio Paz, la de la contemplación atónita de imágenes atemporales definitivamente trazadas. Acudo con insistencia a don Alfonso para verificarlo:
Ah, pero para merecer el premio definitivo, convertido ahora en algo como una estatua de cristal de roca, cuya luminosidad misma ciega y perturba por instantes. La vida se hace muerte sin fin. La sustancia, sutilizada, se asfixia y perece en la eternidad de la Forma. [4]
Abundando en lo trillado, quizá pueda aventurarse que ya trazada esa forma inequívoca era difícil para un hombre como Gorostiza haber escrito otro gran poema, a pesar de que siempre lo estuviera intentando, como lo prueban los abundantes papeles manuscritos o mecanografiados que posee su familia. O quizá, como Wittgenstein, advirtió que el intento de hablar con exactitud condenaba al silencio, obstáculo al que probablemente también se enfrentó Rulfo. O también, ¿por qué no?, le pasó lo que a Hofmannsthal, a quien el lenguaje se le deshacía entre las manos “como si se tratara de hongos podridos”. En unas conferencias sobre los problemas de la literatura contemporánea, la gran escritora austriaca Ingeborg Bachmann [5] habla de esa lucha brutal que obliga a seguir escribiendo a pesar de que el exceso de conciencia lingüística y literaria pueda constituir un freno para la creación.
En verdad, la poesía sólo reconocería sus límites en la blasfemia, la inocencia y la transitoriedad, si nos atenemos a estas palabras de Gorostiza:
La misión del poeta es infinitamente delicada, advierte en el párrafo final de su Discurso ante la Academia. Dejemos que la escude tras su inocente soberbia; que la defienda, si fuere necesario, con el látigo de su infantil vanidad. Después de todo, ni la individualidad ni la duración de una obra deben montar a mucho en los cuidados del espectador. En poesía, como sucede con el milagro, lo que importa es la intensidad. Nadie sino el Ser Único más allá de nosotros, a quien no conocemos, podría sostener en el aire, por pocos segundos, el perfume de una violeta. El poeta puede —a semejanza suya— sostener por un instante mínimo el milagro de la poesía. Entre todos los hombres, él es uno de los pocos elegidos a quien se puede llamar con justicia un hombre de Dios. [6]
Lo subrayo, quizá explique lo inexplicable, el silencio, pero además la conciencia de una elección divina y, con ella, la soberbia, una soberbia que impide publicar textos que no comporten ese grado supremo de intensidad. Repito sus palabras: “El poeta puede —a semejanza suya [es decir de Dios]— sostener por un instante mínimo el milagro de la poesía”.
La escritura como ceremonia
Y a pesar de todo, para Gorostiza y Rulfo, poetas que optaron por el silencio, la escritura fue un acto incesante, un acto ritual, en cierta medida un juego, el de estar vivos como escritores en la acción cotidiana de escribir. En el proceso mismo de la escritura se descifra una manía, los procedimientos que crean una relación indispensable entre el espacio de la creación y los instrumentos que la harán posible. Parece ser que Gorostiza, nos dice Mónica Mansour,[7] a quien este dato fue trasmitido por su hijo menor, tiraba todos los manuscritos una vez que la última versión le satisfacía, aunque quedaron a mano algunos textos inéditos, mantuvieron siempre su carácter de borradores de trabajo en diferentes estadios de ejecución, un poema extenso, una novela probablemente terminada, una obra de teatro, planes para guiones de cine, traducciones, varios poemas sueltos, proyectos futuros y manuscritos roturados por correcciones, y por tanto en proceso. Con algunas excepciones, por ejemplo “Presencia y fuga”, no existen versiones corregidas a mano de los poemas publicados en vida del poeta, hay libros impresos, y sin embargo, aún en ellos podemos ver su obsesión casi paranoica frente a las erratas, y las leves pero sustanciales variantes de la puntuación, obsesión que ya ha sido comprobada por otros críticos y que sin embargo yo quisiera volver a subrayar:[8] los versos de Muerte sin finsufren ligeras modificaciones en las diferentes versiones publicadas; en 1939 y 1952 el primer verso se lee así: “Lleno de mí, sitiado en mi epidermis”, la última palabra, epidermis, se separa con una coma del verso siguiente —“por un dios inasible que me ahoga”—, misma que fue suprimida en la edición de 1964, publicada en el Fondo de Cultura Económica, y también en la segunda edición de esa misma editorial en 1971, cuidadas por el propio poeta, Laura Villaseñor y Alí Chumacero. Dato aparentemente superfluo, minucia apenas, o quizá una simple errata porque Gorostiza estaba en Roma cuando se publicó la primera edición de Muerte sin fin, pero me aferro a la corrección de esa coma: revelaría una obsesión fetichista por alcanzar la perfección, el deseo perpetuo de distender las palabras y hacerlas rendir lo máximo para que trasciendan y transgredan su sentido, las palabras “putas” que hay que obligar a restallar y a chillar, esa obsesión que le hacía, en sus manuscritos, corregir una palabra en un poema y volverlo a pasar varias veces hasta que quedara impecable: es evidente, al omitir la coma, el cuerpo sitiado queda totalmente a la merced del dios inasible que lo ahoga. Lo sabemos bien, el don divino, la elección que ha permitido el milagro, el instante supremo de la creación, no es espontáneo, sino el resultado de un rigor extremo, un trabajo artesanal de borraduras y omisiones, un rigor instalado en el ámbito infinitesimal de una pobre y simple coma:
El poeta tiene mucho parecido al trapecista del circo: siempre todas las noches, da el salto mortal. Y yo quisiera darlo perfecto. Pues no tendría caso que en lugar del salto mortal perfecto resultara solamente el pequeño brinco. [9]
En 1985 Rulfo comentó acerca de la primera redacción de Pedro Páramo:
En mayo de 1954 compré un cuaderno escolar y apunté el primer capítulo... De pronto a media calle, se me ocurría una idea y la anotaba en papelitos verdes y azules. Al llegar a casa después de mi trabajo... pasaba mis apuntes al cuaderno. Escribía a mano, con pluma Sheaffers y en tinta verde. Dejaba párrafos a la mitad, de modo que pudiera dejar un rescoldo o encontrar el hilo pendiente del pensamiento al día siguiente... (Después) conforme pasaba a máquina el original, destruía las hojas manuscritas. [10]
Un proceso laborioso, casi primario, hecho de reglas que revelan una composición de lugar y una estricta selección de los instrumentos usados, sus modalidades específicas y aunque caprichosas, entrañables, por cuanto hablan de la personalidad de quien escribe y porque simulan un emblema que se antoja posible de descifrar —una pluma Sheaffers, tinta verde, papelitos de colores específicos, de nuevo verdes o azules, cuadernos escolares de forma francesa, hojas sueltas de blocks de distintos tamaños—, la obsesiva distribución de los espacios caligráficos, los espacios llenos por la propia escritura y los espacios vacíos destinados a ser borrados cuando “la inspiración” permita encontrar el tono y la atmósfera de la novela.
(Se) formaría así [como dice Foucault, en relación con Roussel] una especie de perímetro obligado, pero que dejaría libre, en el centro del lenguaje, una extensa zona de imaginación, tal vez sin más clave que la de su juego. [11]
Y una vez logrados esos tonos, esas atmósferas, se deja la pluma, se rompen los cuadernos, y se recurre a la mecanografía para alterar los mecanismos de la creación y trascender el ámbito de lo estrictamente personal contenido en el llamado borrador, compuesto de letras y de borrones, para acceder a otro espacio, esta vez más técnico y anónimo: el del texto mecanografiado que sustituye a la caligrafía; la pluma no se desliza más sobre el papel para conformar unos trazos significativamente coloreados, los trazos que una mano inscribe con su propio dibujo peculiar, intransferible, sus borrones, sus tachaduras, su irregularidad; la mano se coloca ahora sobre unas teclas duras; esas teclas nos avisarán en su austera circularidad que hemos accedido a otro ámbito, el de la escritura impresa, el del libro editado: la mecanografía anticipa la impresión, la reproducción técnica e infinita de los caracteres, que los anonimiza y marca el término del juego, ese lugar donde se cumple interminablemente la repetición, se imponen las reglas individuales, el lugar de la imperfección y por tanto de la vida. Tal vez este minucioso procedimiento pueda explicar algo del proceso de creación y a la vez su liquidación cuando el manuscrito se convierte en libro. Salvador Elizondo, en la nota que precede a la edición facsimilar de Muerte sin fin, publicada por la editorial Cultura en 1939 y reproducida en 1989, resume una conversación que tuvo con Gorostiza en relación con el proceso de su escritura:
...primero lo había escrito todo a máquina después de las horas de oficina. Cuando ya tuvo todos los materiales reunidos en el orden en que surgieron de su mente a la máquina y, por así decirlo, en cinta continua, los reordenó y reagrupó —usando para ello las tijeras y el engrudo— de acuerdo a un orden de clasificación racional. [12]
El texto listo para ser editado —el que se entregará a la imprenta— es la sentencia de muerte del borrador, lo cotidiano que regulaba la escritura y descubría su vida interior mediante normas condicionadas a su posibilidad. El libro es quizá y entonces la verdadera muerte sin fin; es probable que no resignado a ella, a la muerte, Gorostiza siguiera corrigiendo aunque se tratara de un libro publicado. Imagino que así lo creía. En una declaración de fe pronunciada por el poeta, poco antes de morir, en el momento en que se le otorgaba en 1968 el Premio Nacional de Literatura, otra forma de consagración oficial, la final, y, por tanto, un embalsamamiento, se lee:
Un poeta en su cuarto, solo, junto con una hoja de papel y frente a las potencias extraestelares que mantienen el orden y la armonía del Universo, éste es el hombre más libre del mundo, y en el mundo no existe bien más bueno ni riqueza más rica que la libertad. [13]
Y aquí se produce la paradoja: cuando tenemos acceso a los borradores que dan cuenta del proceso de la creación de un texto y por tanto de su crecimiento vital, nos encontramos en el lugar de la muerte: nos acercamos a los borradores cuando ya ha concluido la vida de quien escribe, conocemos sus rituales en un afán imposible por entender los mecanismos de la creación, cuando ésta era aún imperfecta y palpitante, la maravilla de lo inacabado, Ia vida en pleno. “Ya lo tenía todo solucionado en Ia cabeza, agrega Rulfo. No encontraba la forma de desarrollarlo. Fui haciendo entrenamiento. Escribir ideas, datos, frases sueltas, cuentos.” [14]
La asepsia mental del poeta
En alguno de sus textos Gorostiza enumera las razones que podrían explicar lo exiguo de su escritura, por una parte la falta de profesionalismo del escritor mexicano, y por otra, la imposibilidad que tiene el creador de vivir de su pluma, ambas causas generadoras de esterilidad literaria. En 1931 publicó un artículo en El Universal Ilustrado intitulado “Hacia una literatura mediocre”, donde especula sobre la literatura nacional, en ese momento, para él, en estado de crisis:
La profesión del escritor no ha existido nunca entre nosotros por razones que no puedo comentar sin peligro de apartarme radicalmente de mi asunto. Tal es su complejidad. Baste, pues, con decir que, a falta de las condiciones sociales en que la literatura se hace una profesión, el escritor ha subsistido hasta ahora artificialmente, como en un invernadero, al calor de la protección oficial o particular; protección que se ha retirado gradualmente, aunque sin deliberación alguna, a partir de Ia Revolución, aun a los intelectuales que se han formado después de 1910. [15]
Y esa incapacidad de subsistir sin protección oficial o privada obligó a Gorostiza a vivir de la burocracia, como a casi todos Los Contemporáneos, con repercusiones graves para su escritura. Tenía la aguda conciencia de que el hecho de ser burócrata, por más alto que fuese el puesto obtenido —secretario particular del ministro, subsecretario o ministro de Relaciones Exteriores—, lo alejaba de la vida verdadera, Ia dedicada a la escritura, y así lo diría más tarde, dirigiéndose al presidente en turno de la República, en su Discurso por el Premio Nacional de Letras en 1968:
Durante mi vida pública, señor, tuve el honor de recibir distinciones que agradecí y continuaré agradeciendo vivamente; pero si he de ser sincero, y no puedo dejar de serlo, la mayor satisfacción de mi vida ha sido la de escribir en los ratos vacíos que le dejan a uno, a veces, las ocupaciones fundamentales. [16]
Esas ocupaciones fundamentales, las de ganarse la vida, cuya consecuencia inmediata y concreta era un “ir y venir de gente, un incesante repicar de teléfonos, un responder sin tregua a urgencias sucesivas”, hacen evidente otro de los obstáculos a los que se enfrentaba el escritor mexicano y Gorostiza en particular, la verificación de que en nuestro país “escribir no sólo resulta incosteable, sino que es mal visto o visto con conmiseración, cuando no incapacita materialmente para la lucha por la vida”. [17] En 1955, en su discurso de ingreso a Ia Academia, tantas veces mencionado, y con esa cortesía teñida de soberbia, característica del autor de Muerte sin fin, subrayaba sin embargo las conveniencias de esa situación, la de no tener que vivir de la literatura:
He creído siempre y creo que no es perjudicial para México el que no exista todavía en el país un profesionalismo literario propiamente tal, porque así el escritor —que obtiene el sustento en otras fuentes— no se siente obligado a obsequiar las preferencias del gran público y produce a su sabor en un clima de perfecta libertad (Disc. de Recep., op. cit., p. 143).
Sea lo que fuere, el hecho es que Gorostiza tuvo que dedicar una parte importante de su vida a la diplomacia y en conciencia ejemplar ejerció la “asepsia mental” del poeta, según la feliz expresión de Reyes, cuando dedicado a sus actividades burocráticas redactaba oficios y memoranda impecables. ¿No decía su amigo y colega Eduardo Luquín, compañero de Embajada en Londres donde Gorostiza era escribiente de Primera, que “aplica[ba] su dedicación, su esmero y su talento, en la formación de listas secas, agrias y hostiles”? ¿Se protegería de verdad el poeta con ese distanciamiento o asepsia mental? Reyes no lo cree así, piensa que, sobre todo en nuestro país, por lo menos en México y en 1955, la burocracia era una maldición que esteriliza, y, por ello, contradice a Gorostiza y nulifica su proyecto de consolación:
¿Pero sería lícito consumir a este hombre y dejarlo que se consuma entre los despachos oficiales? ¿Para cuándo reservamos entonces, el premio que se debe al espíritu? ¡Ay, la burocracia! ¡Ay, los papeles del gobierno! (Todos en ellos pusimos nuestras manos). Ayer fue conquista lo que ha comenzado a ser estorbo... Tiene razón Gorostiza al hablarnos de las enfermedades del profesionalismo literario y a Ia conveniencia de que el escritor cree en libertad, sin tener que someterse a los antojos del público. Es, pues, deseable que de veras se le ponga en condiciones de libertad y no que se le someta a otras cadenas más pesadas, si es que saben algo de ellas mis hombros. Además, en nuestro medio, la verdad sea dicha, esa tal demanda del público es tan leve y escasa que yo no sé si se la siente. Casi me atrevo a decir que no existe, no hay razón alguna para temerla. Pero si de veras la vulgaridad de las masas ahogara necesariamente la producción de calidad, entonces, sencillamente, no habría grandes escritores en el mundo, o habría muchísimos menos, puesto que, en su inmensa mayoría, ellos proceden de la clase profesional de las letras. No, poeta y amigo, no nos resignemos tan fácilmente, no aceptemos engañosos consuelos” (Contest. Al Disc., Poesía y poética, pp. 347- 348).
En el ya mencionado texto sobre la literatura mediocre, aparecido en 1931, Gorostiza preconizaba que para crear “una literatura propia de significación universal” y futuros lectores, se necesitaba una literatura mediocre, un “diluvio de literatura mala”. Muchos años más tarde, quizá en los setenta, y ante la gran proliferación de textos —algunos quizá mediocres—, Rulfo aconseja un acto de mera justicia poética: “[en esta época] expropiada por los escritores jóvenes, quienes no tienen dificultades para ver publicada su obra, es necesario compadecer a quienes abrieron brecha en la literatura mexicana” (Cuad., p. 170).
La crisis de la vanguardia y la novela de la revolución
Igualmente en 1931, Gorostiza, acongojado por la extrema crisis que sufre la literatura nacional, una crisis expresada por la ausencia de textos, advierte: "He tratado inútilmente de recordar siquiera diez títulos de obras literarias publicadas en México durante 1930. No pude dar, desde luego, con uno solo de poesía. De prosa se publicaron dos; La rueca de aire, de José Martínez Sotomayor, y Diagrama de Eduardo Luquín" (“Hacia una lit. med.”, Poesía y poética, p. 129).
Y aunque esa verificación parece tener sentido si se toma en cuenta la fecha en que fue escrita, poco tiempo después de que resonara en la prensa mexicana una polémica singular que denunciaba como máxima carencia de la literatura mexicana su falta de “virilidad”, y que esa virilidad sólo parecía privativa de la obra de Azuela, el hecho definitivo es que Gorostiza silencia, mejor dicho, ningunea a la novela de Revolución, sin tomar en cuenta que muy pocos años antes se había publicado en España libros tan significativos para la literatura mexicana como El águila y la serpiente o La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, y evidentemente Los de abajo, apenas reaparecido como folletín en el mismo Universal ilustrado. ¿Tendría miedo Gorostiza a dejarse seducir por algo demasiado cercano? ¿O siendo un tema tan común en la época y tan difundido por la iconografía, sentiría acaso que era una mera imitación de la realidad, radicalmente distinta de ese fundamental trabajo con el lenguaje “que implica rigurosas disciplinas intelectuales”? ¿O simplemente, como asegura Monsiváis, este poeta, y por extensión, todos Los Contemporáneos, era incapaz de comprender ese tipo de escritura, aunque alguna vez el grupo hubiese estimado a Azuela, y, claro, a Martín Luis Guzmán? ¿No advertía, como lo advierte claramente José Emilio Pacheco, que Muerte sin fin “es producto de la Revolución mexicana y resultado de tradiciones locales elaboradas durante siglos”, hecho que podría parecer evidente en Rulfo pero no en Gorostiza?
Quizá la clave se encuentre en una frase del autor de Muerte sin fin, quien dice, al explicar Madre campesina, un cuadro de Siqueiros, tema clásico de todos los muralistas, pintores de la Revolución, algo que podría definir perfectamente también su propia obra:
Ninguna expresión. Tal parece que Siqueiros no hubiera tratado de expresar nada en esta tela. El maternal cuidado con que la mujer inclina la cabeza sobre el resto del niño dormido, es una actitud estereotipada, meramente significativa de un proceso interior de las figuras, no es una emoción entrañable, sino, como sucede en la escultura egipcia, una emoción intelectual que nace y muere con la geometría.[18]
Y no sólo fue entonces Gorostiza sordo al lenguaje de los narradores. En 1967 elogia enExcélsior a Martín Luis Guzmán, para él, igual que Bernal Díaz, “un maestro de la narración, frente a una continuidad semejante de acontecimientos históricos”. El panorama de la narrativa mexicana, desierto en 1931 de obras maestras, continúa para él siendo estéril en 1967, pues, asevera, “… es una lástima que el arte de narrar... se halle casi perdido, o que se haya refugiado, mientras los jóvenes lo descubren otra vez, en la confusión de las conversaciones privadas”.[19]Una simple acotación al margen: para esas fechas se habían ya publicado en México obras de Revueltas, Yáñez, Fuentes, Arreola, Castellanos, Garro y obviamente de Rulfo, para no citar más que a unos cuantos.
Juan Rulfo, nacido en plena conflagración Revolucionaria y testigo de la Guerra cristera, consideraba que “los novelistas de la revolución [eran] no sólo relatores de un acontecimiento histórico, del que fueron testigos, sino los descubridores de una literatura que nace y muere con ellos” (Cuad., p. 171). Si se revisan las diferentes versiones que en los Cuadernos aparecen no sólo de Pedro Páramo sino de algunos cuentos de El llano en llamas, el tema revolucionario y anécdotas conectadas con él ocupan un lugar primordial, aunque luego se hayan difuminado en el trabajo despiadado de selección que le dio forma a sus obras. Por eso Rulfo se acerca a los novelistas de la Revolución, los estudia, los aquilata, y con una sola frase que parece escaparse de algunos de sus propios textos nos lo explica: hablando de Se llevaron el cañón para Bachimbade Rafael F. Muñoz, dice simplemente, “La derrota es una cosa abstracta: una especie de niebla que tiembla sobre la tierra en las horas de mediodía” (Cuad., p. 172).
Las formas de la muerte
Como diría Borges, el mérito de obras como la de Gorostiza y Rulfo no está en la longitud, sino en el delicado ajuste verbal. Antes de escribir Muerte sin fin, Gorostiza escribe en 1937 acerca deCripta, un libro de poemas de Torres Bodet, en realidad, una revisión de una manera de hacer poesía, la de su propia generación:
Pero “rigor crítico”, a secas, no significa mucho. Hasta se podría creer que sólo se trata en el fondo de una simple retórica. No, este rigor hay que entenderlo como una cosa viva, cambiante, pues la tragedia del grupo y, aún de la generación toda de —digamos— 1921, se cifra en él. Hay que ver cómo, nacido de una repugnancia... este rigor evoluciona hacia un ideal de forma… que empieza por eliminar de la poesía sólo los elementos patéticos, pero que acaba, cada vez más ambicioso, por eliminar todo lo vivo. Así, una clara tendencia hacia lo clásico, se convierte por asfixia en un horror a la vida, en un “testismo”... que ha hecho aparecer a toda nuestra generación y no solamente al “grupo sin grupo” [Los Contemporáneos] como “una generación sin drama”. [20]
Extraño poder de este texto cuyo destino es explicar. Se previene contra sí mismo, pues en él se oye hablar a un poeta hablando de otro poeta, aunque en verdad José Gorostiza está reflexionando sobre su futura creación, un poema sobre la muerte que habrá de llamarse Muerte sin fin. Y la muerte se configura desde un principio y de manera literal como una forma rigurosa: “Por el rigor del vaso que la aclara,/el agua toma forma”. Pero, suprema paradoja, ese mismo poeta nos ha prevenido contra una concepción del rigor que podría aniquilar el poema en lugar de darle forma, es decir, en lugar de encontrar la imagen de la muerte, matar el poema. En este contexto, la explicación que del mismo poema hiciera más tarde Reyes, específicamente aquí en esta Academia, parecería una premonición del temor que Gorostiza manifestaba a matar —asfixiar— su propia creación, temor siempre presente en los numerosos apuntes que dejó sobre proyectos inéditos, angustia transferida al temor de matar o destruir lo que se ama, ya sea una mujer o la propia creación: “La sustancia, sutilizada, concluye Reyes, se asfixia y perece en la eternidad de la Forma” (Poesía y Poética, p. 343). El poema se fue decantando poco a poco y la imagen del agua, la gota de agua que cae, aparece obsesiva en varios escritos anteriores. En 1969 se publicó en Guanajuato por vez primera una compilación de sus textos de Prosa; destaco un apunte intitulado “Esquema para desarrollar un poema”, cuyo significativo subtítulo “Insomnio tercero” revela la lenta y persistente obsesión:
Una gota de agua cae ahora, pausada, en mis oídos... ahí se construyó pues la imagen, agrega. La gota de agua era aquella que se había agigantado en la noche... una extralimitación del ruido que se presentaba demasiado lejos, que era ya un ruido solo, divorciado de su objeto, y capaz, ya no como un objeto de producir un ruido, sino como un ruido capaz de producir un objeto (Prosa, pp. 88-89).
Es iluminativo cotejar también su ensayo “Alrededor del Return Ticket (1928)” de Salvador Novo:
Por eso su primer movimiento es de repugnancia hacia los nombres y prefiere examinar directamente las cosas, que mide, prueba, analiza, recorriendo todos los grados de gestación del nombre, hasta que al fin lo pronuncia, pero cargado de aquella profundidad que haría caber un poco de agua, por ejemplo, entre Ias paredes de la palabra vaso. [21]
En el límite extremo están otros poemas, donde se conjuga incesantemente la imagen del agua. Gorostiza quizá pensó que sólo había un modo de decir las cosas y lo encontró en metáforas reiteradas a lo largo de su densa y exacta pequeña obra. Torres Bodet, en una carta del 28 de mayo de 1939, acusa recibo de Muerte sin fin: “La perfección lineal del detalle es cosa tan espontánea en ti que, al contrario de lo que ocurre habitualmente, lo que debiste procurar no fue tanto el evitar los desfallecimientos, sino el no acumular los aciertos en forma que resultara implacable para los lectores”. [22]
Para Jorge Cuesta, “La alegoría de Muerte sin fin [que] tiene toda su sustancia expresiva en un vaso de agua (en el hecho de que un cuerpo líquido esté contenido en un recipiente) [...]” [23].
Y para Paz, en Muerte sin fin: “...el agua se vuelve cristal y la palabra, poema. En cierto sentido todo poema es una tumba. En Gorostiza la tumba es transparente...” [24]
La muerte es otra cosa para Rulfo. La similitud hay que encontrarla en la insistente búsqueda de una forma que da cuenta de dos concepciones poéticas sobre la muerte.
En los primeros apuntes de los Cuadernos, la muerte es apenas una degeneración física, el deterioro que sigue a la pérdida de las facultades vitales. Es una muerte fisiológica:
Yo morí hace poco. Morí ayer... La muerte es inalterable en el espacio y en el tiempo. Es sólo la muerte, sin contradicción ninguna, sin contraposición con la nada ni con el algo. Es un lugar donde no existe la vida ni la nada. Todo lo que nace de mí, es la transformación de mí mismo. Los gusanos que han roído mi carne, que han taladrado mis huesos, que caminan por los huecos de mis ojos y las oquedades de mi boca y mastican los filos de mis dientes, se han muerto y han creado otros gusanos dentro de su cuerpo, han comido mi carne convertida en hediondez y la hediondez se ha transformado hasta la eternidad en pirruñas de vida, en el desmorecimiento de la vida. Pero la muerte no ha avanzado. Estoy aquí, sitiado por la tierra, en el mismo lugar donde me enterraron para siempre (Cuad., p. 30).
Descripción realista que puede remitirnos también a un cuadro barroco, uno de esos cuadros recordatorios de la vanidad de vanidades, espeluznantes, tan característicos de una mentalidad trabajada por los flagelos y los cilicios, un teatro de la mente confeccionado por Ignacio de Loyola. Rulfo ensaya, anota, enlista descripciones, se va empapando de esa idea, juega con los cadáveres, y los asocia con el más allá, cadáveres que tienen alma que se desprende de su cuerpo, en realidad un cuerpo siempre presente convertido en alma en pena. Así la muerte es, primero, una admonición: “A los cadáveres se les dice al oído que están muertos y que no vengan a dar guerra a los vivos” (Cuad., p. 26); luego una verificación:
La muerte sobreviene cuando el alma abandona el cuerpo, aunque éste todavía esté vivo. Cuando el hombre enferma, esto proviene de que el alma abandona el cuerpo y vaga fuera de él, asustándose y extraviándose, o siendo devorada por los remolinos. No toda el alma sale del cuerpo; pero lo poco que de ella queda en él (esto significaría la muerte) es insuficiente para defender al cuerpo de las enfermedades (Cuad., p. 27);
Finalmente, una advertencia:
Y otra cosa. No hagan llorar a los demás. Es una condena que perdura y pesa sobre los mismos muertos. En los vivos desaparece; pero en los muertos sigue permaneciendo, porque la muerte es permanente (Ibid., p. 31).
En las correcciones sucesivas, los cadáveres ya unen la vida con la muerte y recuperan su pasado exacto, porque se han suprimido anécdotas demasiado obvias, se han cambiado los nombres —de Maurilio Gutiérrez pasamos a Pedro Páramo, de Susana Foster a Susana San Juan, nombres definitivos—, se ha alterado la temporalidad, se han dejado espacios de silencio, se ha cancelado la verosimilitud realista. Cuando Rulfo concluye el proceso a que ha sometido sus textos dejándolos en vilo, devastados, consumidos, colindando con el silencio, la muerte se ha despojado también, es una muerte física depurada, casi simbólica, mineral. En Pedro Páramola muerte, como los demás elementos de la textualidad, no está sujeta a la corrupción, ha dejado de ser fisiológica, es una forma móvil, la del tránsito apenas palpable entre la vida y la muerte, la repetición al infinito de una vida mal vivida, infausta. En una entrevista muy conocida, Rulfo dice aceptar con ironía burlona esos cambios definitivos:
Se me hacía muy gordo el libro, y dije: ¡no, nadie lo va a leer porque tiene muchas páginas! Entonces empecé a tirarle páginas, así, para que se hiciera delgadito y a la gente no le diera flojera leerlo. Pero hasta así, a pesar de eso, dicen que les cuesta trabajo leerlo. No sé, a mí no me cuesta trabajo. Me costó al principio mucho trabajo pero, como les digo, ya a la tercera vez lo entendí, ya más o menos le agarré el hilo... Ahora también la intención fue —porque no le corté las páginas así, arbitrariamente, no, no fui arrancándolas y tirándolas— fue quitarle las explicaciones.[25]
Me detengo, termino estas ya largas notas, no sin antes agradecer la generosidad de todos mis ilustres colegas quienes me han aceptado en esta Academia, y a todos los amigos que me han acompañado hasta este maravilloso y terrible centro histórico, de alguna manera casi inaccesible. Carlos Montemayor, alguna vez mi alumno en la Facultad de Filosofía y Letras, ha aceptado contestar este discurso, se lo agradezco infinitamente, ahora que, como la madre de Gorki, me he convertido a mi vez en su discípula.
[1] José Gorostiza, Poesía y poética, coord. Edelmira Ramírez Leyva, México, Archivos-CNCA, 1989, p. 141.
[2] Gorostiza, ibid., p. 143.
[3] “Alfonso Reyes frente a Gorostiza” contestación de su discurso en la Academia, Gorostiza, Poesía..., op. cit., p. 345. “El escritor persigue hasta la exasperación la palabra precisa, y en la misma creación poética hay un acecho, una pugna como de combate o de cacería”, ibid., p. 345.
[4] Ibid., p. 343.
[5] Ingeborg Bachmann, Problemas de la literatura contemporánea, Madrid, Tecnos, 1990, intr. José María Valverde. Cft. intr. p. IX, y pp. 8-9.
[6] Gorostiza, Poesía..., p. 152.
[7] “Existen algunos papeles, rescatados después de la muerte del poeta por el menor de sus tres hijos. Entre ellos, no aparece ningún original de los poemas publica dos, puesto que -según cuenta su hijo- Gorostiza tiraba todos los manuscritos una vez que Ia última versión le satisfacía lo suficiente para darla a conocer al público. Así, pues, de su obra poética conocida, sólo quedan en existencia las distintas ediciones en libros y revistas”, Mónica Mansour, “Armar la poesía” en Gorostiza, Poesía..., pp. 273-374. Le agradezco a Mónica haberme mostrado las copias que tiene de los manuscritos del poeta.
[8] Cft. “Entrevista a José Gorostiza”, en Emmanuel Carballo, Protagonistas de la literatura mexicana, México, Ediciones del Ermitaño-SEP, 1986, pp. 250-265.
[9] José Tiquet, “Entrevista con el poeta José Gorostiza”, El Universal, 8 de julio de 1956, P. 2 B, citado en José Gorostiza, Poesía completa, notas y recopilación de Guillermo Sheridan, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p.9.
[10] Juan Rulfo, Cuadernos, ed. Yvette Jiménez de Báez, México, Era, 1995, p. 179.
[11] Michel Foucault, Raymond Roussel, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973, p. 17.
[12] José Gorostiza, Muerte sin fin, edición facsimilar de la de 1939, México, Editorial Cultura, 1989, s. n.
[13] Gorostiza, Premio Nacional, Poesía..., p. 154.
[14] Rulfo, Cuadernos, p. 179.
[15] Gorostiza, Poesía.., p. 129.
[16] Gorostiza, “Discurso, Premio Nacional de Letras, 1968”, en Poesía..., p. 154.
[17] Gorostiza, “Hacia una literatura mediocre”, en Poesía..., p. 130.
[18] José Gorostiza, “David Alfaro Siqueiros”, en Prosa, recop., intr. y notas de Miguel Capistrán, Guanajuato, Univ. de Guanajuato, 1969, p. 40.
[19] Gorostiza, “Martín Luis Guzmán”, en Prosa, ibid., p. 229.
[20] Gorostiza, “La poesía actual de México, Torres Bodet: Cripta”, en Poesía..., op. cit., pp. 135436.
[21] Gorostiza, “Alrededor del Return Ticket», en Poesía, op. cit., p. 127. Cft. prólogo de Sheridan al Epistolario, infra, pp. 15-30.
[22] José Gorostiza, Epistolario (1918-1 940), ed. de Guillermo Sheridan, México, CNCA, 1995, p. 382.
[23] Jorge Cuesta, Estudios críticos, intr. María Stoopen, México, UNAM, 1991, p. 147.
[24] Octavio Paz, Las peras del olmo, México, Seix Barral, 1984, 2da. reimp., p. 86.
[25] Juan Rulfo, Toda la obra, coord. Claude Fell, Archivos, México, CNCA, 1992, p. 875.
Respuesta al discurso de ingreso de Margo Glantz
Agradezco profundamente y con gran alegría la oportunidad de recibir en esta Academia Mexicana a mi maestra Margo Glantz. Mucho he aprendido de ella como alumno y después como amigo en su casa de Tres Cruces, en su oficina de la Dirección General de Publicaciones de la Subsecretaría de Cultura o en la antigua Dirección de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. En aquellos mis primeros años de recién venido de los cerros bárbaros, pero al mismo tiempo clásicos, de mi natal Chihuahua, me asombraba la rapidez y abundancia con que nos hablaba en clase; la primera explicación que me di de esa celeridad fue su pasión evidente por la literatura, tan vigorosa como la inteligencia con la que la estudiaba y la enseñaba. Nos encontrábamos todos sus alumnos ante una especie de río impetuoso, a punto cada momento de desbordar sus caudales; ella parecía hablar, luchando a brazo partido con su emoción, por un lado, y por otro con sus ideas persuasivas y contagiosas, de las mil y una facetas que encontraba en una imagen poética, en una obra, en un autor, en un tema, en una época. Al término de sus clases, quedábamos todos con la extraña y regocijante sensación de estar algo exhaustos, como si hubiéramos logrado salir a salvo de una aventura, de regiones difíciles e imborrables del país esencial que nos convoca esta noche: el lenguaje y la creación literaria. Por “exhaustos” quiero aludir a esa sensación que permanece luego de haber contemplado, asombrados e intensos, una coreografía imborrable, o después de haber escuchado un concierto poderoso, o al concluir la lectura de un libro que en el fondo esperábamos que no terminara nunca.
Posteriormente fui intuyendo que había algo más, quizás un temperamento que afinaba y nutría ese estilo de enseñar, de ser generosa, de no perder nunca el buen humor, en este medio mexicano donde casi todo lo ocupa la ironía mordaz, el sarcasmo abierto o el escarnio que degrada tanto al que lo esgrime como al que se quiere herir. Este buen humor, esta pasión, esta emoción avasalladora por las ideas y la literatura, ha hecho de Margo Glantz una de las pocas grandes figuras humanas y respetuosas gracias a la combinación de dos elementos principales: su inteligencia y su talento creador. Es inteligente y es creadora. No siempre estos dones concurren en México en los investigadores o en los creadores. Por ello no suelen ser generosos muchos investigadores y muchos creadores. Ella lo es. Ella es generosa. Lo es con su inteligencia, con sus estudios, con sus investigaciones; lo es como maestra, como conferencista, como autora, como funcionaria cultural. Lo será, lo es ya, como integrante de la Academia Mexicana, una (¿o quizás la única?) de las poquísimas instituciones culturales independientes, que permanecen fuera de los organigramas complejos y numerosos del gobierno mexicano.
Deseo remitirme a un libro suyo publicado hace veinticinco años, en 1971, Onda y escritura, que Ia muestra como la primera investigadora que se acercó, de manera generosa e inteligente, a mi compleja y desunida generación literaria, a la que ya había ayudado en Difusión Cultural de la UNAM con la fundación de la revista y los talleres de Punto de Partida y con la publicación de una antología titulada Nueva narrativa joven de México. En Onda y escritura compiló 55 textos de 28 autores nacidos entre los años de 1938 a 1950. En el último párrafo de la “Advertencia” agradece:
...a la Editorial Era, a la Editorial Novaro, a la Editorial Bogavante, a la editorial Diógenes, su gentil colaboración para que este libro fuese posible. Un agradecimiento especial se incluye dirigido a aquellos autores que generosamente me han proporcionado el material inédito que necesité para redondear la compilación. Mi agradecimiento final y más elocuente debe ser para Joaquín Díez-Canedo, de la Editorial Joaquín Mortiz, que no sólo me ha proporcionado la obra de todos los autores jóvenes que su editorial ha promovido, sino que me ha prestado todo tipo de manuscritos y de ayuda para que esta selección sea lo más completa.
Debo destacar que este libro lo publicó Siglo XXI y que, por tanto, la generosidad de editores y autores era tangible. También debo destacar, veinticinco años después, que esa generosidad tenía una explicación: la generosidad misma de Margo Glantz, que en ese momento inicial de muchos de nosotros, fuimos tratados con tanto cuidado e interés como otros períodos ya consagrados de nuestra historia literaria. En el estudio preliminar apuntó dos observaciones que, entre muchas otras, siguen siendo válidas:
...Ia narrativa mexicana se enriquece cada año con un mayor número de autores que van depurando, ensayando y agotando muchos tipos de narrativas, creando estilos, estableciendo una competencia, produciendo lo que Carpentier llama una novelística: “Puede producirse una gran novela en una época, en un país. Esto no significa que en esa época, en ese país, exista realmente la novela. Para hablarse de la novela es menester que haya una novelística”. Este fenómeno, la gestación de una corriente literaria que se va contagiando de influencias cosmopolitas a la vez que se inspira en la tradición anterior, aunque pretende ser en el fondo una narrativa de ruptura, crea a fin de cuentas un terreno nuevo en el que deberá surgir de verdad la gran novela mexicana. Este juego de competencia, de repeticiones, de desafíos se vuelve meridiano, si observamos de nuevo estadísticamente los libros de autores jóvenes que han ido apareciendo en diversas editoriales mexicanas en las últimas fechas...
Más adelante, dice:
...Insisto, esta abundancia no es en sí misma significativa; la publicación de libros inútiles es una de tantas contaminaciones que nos corroen al igual que la del aire, pero la persistencia que muestran muchos escritores, su intención de autocrítica evidente, su necesidad de dedicarse a Ias letras como vocación, revelan la existencia de una narrativa mexicana verdaderamente nueva, nueva porque ofrece otra visión de México, porque esboza o define otros conceptos de escritura, porque recibe influencias distintas de las que hasta ahora habían prevalecido y porque es una apertura hasta cierto punto inédita en nuestras letras...
Margo Glantz encabezó uno de los periodos más fecundos y creativos que la Subsecretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes han vivido a través de la Dirección General de Publicaciones y de la Dirección de Literatura. Tiempos de México y Guía de forasteros, por ejemplo, fueron una asombrosa conjunción de la historiografía, la literatura, la codicia del bibliófilo y un periodismo ágil y risueño que nos dejaba leer las principales noticias de México de los ya remotos años de 1789 a 1836 como si fueran las del día de hoy. Ahí el lector se daba cuenta, como sus alumnos veíamos en sus clases, que todo había vivido, que todo poseía el milagroso poder de la vida, de la presencia humana, de la posibilidad de ser aprendido, conocido, sabido, leído, compartido. En este proyecto concurrieron historiadores y autores de distintas generaciones y círculos, como suele ocurrir alrededor de Margo Glantz, que sabe integrar numerosas y generosas voluntades a su paso. Impulsó también la reedición de obras agotadas pero relevantes de la literatura de varios periodos de México, particularmente del siglo XIX, y desde su gestión en el INBA promovió un proyecto para elaborar un catálogo razonado de obras literarias mexicanas del periodo colonial en el Archivo General de la Nación donde participaron, becando y preparando a investigadores, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y El Colegio de México; en ese momento se cubrió el siglo XVIII del ramo de Inquisición.
Pero sus tareas docentes, administrativas o diplomáticas (fue, por ejemplo, de 1986 a 1987 asesora cultural, con rango de ministro, en la Embajada de México en el Reino Unido) no han frenado su copiosa, intensa, constante producción como investigadora, ni como colaboradora de revistas especializadas y de difusión aquí y en el mundo, ni como conferencista o ponente destacada en incontables universidades de América, Europa y Medio Oriente. Sus trabajos han abierto importantes caminos de estudio y análisis en muchos periodos y autores de la literatura mexicana, tanto de la época colonial (por ejemplo: Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Juan Ruiz de Alarcón, Carlos de Sigüenza y Góngora o Sor Juana Inés de la Cruz), como del siglo XIX (Manuel Payno, Luis G. Inclán, Guillermo Prieto, entre otros) y el siglo XX (para citar a muy pocos, Alfonso Reyes, Elena Garro, Juan José Arreola, Carlos Fuentes, Sergio Fernández, Julio Torri y novísimos autores mexicanos). Su visión enciclopédica abarca también el estudio de numerosos autores y épocas de la literatura iberoamericana, de la literatura contemporánea en varias lenguas europeas y, en muchos años y momentos, el teatro de todas Ias épocas, clásico y contemporáneo. Su inclinación y amor por el género dramático la ha llevado a la docencia, la investigación, la adaptación radiofónica y también la traducción de obras de Henry Fielding, Tennessee Williams, Michel de Gehelderode, Peter Weiss y Jerzy Grotowski. Pero ya que hago mención de esta faceta de su amplísima obra, agregaré que además de traducir a Georges Bataille y Edward A. Wright, tradujo un libro de un filósofo británico, Thomson George, Los primeros filósofos. Esta fue su primera traducción, aparecida en 1959 en la colección Problemas científicos y filosóficos que dirigía en ese tiempo en la UNAM Eli de Gortari. En 1963, todavía en Chihuahua, en mis años preparatorianos, fue el primer trabajo que leí de quien sería más tarde mi maestra.
Esta abundancia, esta prodigalidad de talento, disciplina, fecundidad, que logra conjuntar tantos esfuerzos y luces alrededor de numerosos temas, explica que en cada una de sus frases, escritas o dichas, que en cada una de sus expresiones durante una conferencia o una sesión de seminario, esté suponiendo y pensando, recordando, tomando en cuenta numerosas ideas, posibilidades, acercamientos, asuntos. Por ello sus palabras y ensayos aparecen a veces como con una tensión de cuerda de arco, otras veces como si enfrentaran una imperceptible vacilación, duda, antes de decidirse por un rumbo. Esta multiplicidad de caminos, este universalismo, surge en el ámbito de su creación también, como en No pronunciarás, por ejemplo, que contiene en su apertura y en su cierre la más alta poesía que quizás ella ha escrito hasta ahora, la de mayor modulación y tersura. Pero surge, sobre todo, en una obra maestra: Las genealogías.
En esta obra asombrosa la urdimbre genealógica es un sistema de compuertas secretas que se abren a numerosos ríos, regiones, personajes, acontecimientos imprevistos, revoluciones, asaltos, violencia, ternura, cocina, repostería, vestidos, idiomas, revistas, músicos, poetas, pintores. Como profundos caudales de ríos van apareciendo, remontando colinas, valles, ciudades, épocas, generaciones. Muchos ríos, sí, muchos cauces, rumbos, paisajes. Pero quizás convenga recurrir a la imagen clásica: la del árbol. Las genealogíases una fulgurante multiplicación de ramas, follajes, colores, tonalidades. En una parte de ese follaje puede albergar una constelación de estrellas, o de lunas cambiantes que van desde su fase nueva hasta la de menguante. En otro sitio eleva las ramas cargadas de pueblos, de cosacos, de guerra civil, de pogroms. En otra parte sostienen sus fuertes ramas los recuerdos de muchos niños y niñas, los recuerdos de varias generaciones de niñas con sus vestidos, sus pensamientos y sueños secretos, su olor a pan, a juguetes, a campo, a calle, a buhardillas. El árbol es un dibujo del universo, un cuadro de Chagall, una sucesión de poetas en hebreo, en yiddish, en ruso, en español; un desfile fugaz del zar, una iniciación gastronómica, espiritual, física, religiosa, ritual, melancólica. Es un árbol de vidas y países en una sola y prodigiosa sangre, en la memoria de genealogías que se convierten, que se relevan, a partir del mundo, como la genealogía de todos. Nos convierte en un eje, en una rama, en un tronco, en una parte del caudaloso universo en que todo tiene vida y se mueve, o que es la vida, que nos hace tomar conciencia de que ésa es la vida, lo que nos hace uno con lo múltiple y abundante. Une y explica lo extraordinario y remoto: lo torna cotidiano, cercano. Este libro de prodigios, este río de vida que es Las genealogías, constituye la llave maestra para entender su vasta obra, sus infatigables trabajos, su generosa y fecunda vida: establece, descubre, planta, encuentra las genealogías profundas en nuestra historia, en nuestros autores y épocas, en los campos de estudio en que incursiona. Lo hace con autores, corrientes, países, épocas, libros: descubre las genealogías, las aporta, las recobra. Con Margo Glantz he aprendido, más que con Jorge Cuesta, que la inteligencia tiene también su profunda emoción.
Así, emocionada y cuidadosa, nos ha hablado de José Gorostiza y Juan Rulfo, atenta a reconocer los espacios que el silencio ocupa y que se tornan visibles, o posibles, desde la huella de la palabra que va forjando el creador hasta que la deja de esgrimir como su razón de ser y queda del otro lado, quizás más cerca y más conocedor del silencio que de la palabra que interrumpió fugazmente al silencio. Citando a Gorostiza, Margo Glantz explica que además de la conciencia de una elección divina, cierta soberbia cierra el camino a los textos que no comporten un grado supremo de intensidad. Dice a Gorostiza: “El poeta puede —a semejanza suya [es decir de Dios]— sostener por un instante mínimo el milagro de la poesía”. Detrás del poder que sostiene en el aire, por unos segundos, el perfume de una flor, está el silencio de Dios. Detrás del milagro de la poesía está el otro silencio, el que conoce o es el poeta mismo.
Pero ella agrega: "Lo sabemos bien, el don divino, la elección que ha permitido el milagro, el instante supremo de la creación, no es espontáneo, sino el resultado de un rigor extremo, un trabajo artesanal de borraduras y omisiones, un rigor instalado en el ámbito infinitesimal —a veces— de una pobre y simple coma".
En la secuencia de borradores intenta descubrir el proceso de la creación misma, identificar los pasos vacilantes o seguros que conducen hacia el otro silencio final, hacia el borrador último, Ia obra definitiva que se convierte en la frontera para los espacios que otra vez el silencio invade o recobra, los espacios que la creación ya no penetró ni desgarró. Así lo afirma cuando concluye: "nos acercamos a los borradores cuando ha concluido la vida de quien escribe, conocemos sus rituales en un afán imposible por entender los mecanismos de la creación, cuando ésta era aún imperfecta y palpitante, la maravilla de lo inacabado, la vida en pleno".
En el apartado que titula “La asepsia mental del poeta”, Margo Glantz toca un tema actual, el que, en palabras de Gorostiza, “escribir no sólo resulta incosteable, sino que es mal visto o visto con conmiseración, cuando no incapacita materialmente para la lucha por la vida”. Creo que mi generación ha ayudado a cambiar en algo este panorama. Hemos luchado porque la sociedad mexicana se convenza de que escribir es también un trabajo y que debe remunerarse lo que el escritor dice y escribe, esto es, sus conferencias, talleres, artículos, poemas, traducciones, cuentos. A menudo, en instituciones públicas y privadas hay quienes consideran natural cobrar mensual o quincenalmente por realizar un trabajo que consiste en invitar a los escritores a hablar o a leer poesía sin pagarles un centavo, o a esperar que como jurado de un concurso oficial o privado invierta veinte, cuarenta o más horas leyendo una inmensa documentación sin retribución alguna. Hace muchos años, en su oficina de la Dirección de Literatura del INBA, explicaba esto a Margo Glantz para justificar mi resistencia a participar en una serie de conferencias sobre la traducción literaria. Desde ese momento, Margo modificó los viejos tabuladores de Bellas Artes que se habían detenido en un sueño invernal durante varias administraciones; esta medida formó parte también, con plena justicia, de su amor por la literatura.
Pero ahora, cuando parecen abundar las becas nacionales y estatales, quizás resurge un prejuicio equivalente: para escribir es necesario no trabajar, sólo ser becario. Bienvenidas las becas, sí, que, por otra parte, no bastan y no son para siempre, o cuando lo son, encuentran ya al autor lejos de su pujante producción juvenil. El trabajo enfrenta al escritor con la vida, lo hace luchar en la vida como cualquier otro hombre, lo convierte en un hombre más, en un ser humano más, y por ello le da un conocimiento mayor de sí mismo y de su tiempo. Esencial es que el escritor no confunda su ascenso académico o burocrático con su propia misión como creador; que no olvide que si bien trabaja para vivir, vive para escribir. Por eso, repito con las palabras que de Alfonso Reyes ahora Margo nos ha recordado: “No, poetas y amigos, no nos resignemos tan fácilmente, no aceptemos engañosos consuelos”.
Por ello me gustaría matizar algunas de las palabras que José Gorostiza pronunció aquí, en esta misma sala, el 22 de marzo de 1955: "He creído siempre y creo que no es perjudicial para México el que no exista todavía un profesionalismo literario propiamente tal, porque así el escritor —que obtiene el sustento en otras fuentes— no se siente obligado a obsequiar las preferencias del gran público y produce a su sabor en un clima de perfecta libertad".
Creo, primero, que no hay un público, sino varios. Y como apuntó Alfonso Reyes esa misma noche, tampoco creo que sean un freno para la creación. El escritor no sabe qué tipo de público es él mismo o en cuál de tantos públicos se inscribe. Un buen ejemplo fue Gorostiza. Margo Glantz acaba de señalar que él dejaba de lado o ninguneaba, primero obras de Mariano Azuela y de Martín Luis Guzmán y después de autores como Agustín Yáñez, Juan José Arreola, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes o el mismo Juan Rulfo. No hay un público, hay varios, quizás numerosos, y desde esa perspectiva irán variando los juicios sobre nuestras obras. No relativizo así la calidad de una obra literaria, sólo quiero destacar el fenómeno humano o social de atracción o distanciamiento, de admiración o rechazo. Sobre todo, porque los públicos no son estáticos, sino dinámicos. Lo formularé de este modo: no toda buena literatura será reconocida así por todos los públicos. Porque puede haber buena literatura inicial que sólo mucho después ayude al lector a descubrir que hay otra mejor. Hasta ahora, nuestros sistemas de enseñanza no inician los estudios de matemáticas con cálculo infinitesimal, la prueba de Gödel o Ia geometría de Lobachevsky; empiezan con aritmética, números racionales y geometría euclideana. Pero sí creemos, en cambio, que cualquier lector que apenas se inicia en esta tarea es ya capaz de entender la grandeza de los versos de La Ilíada, la Eneida, la Comedia o la perfección de la palabra y el sentido en los versos de Antígona, Edipo Rey o Electrade Sófocles. La “buena” o la “mala” literatura cambia a lo largo de la mayor parte de la vida de los lectores. Debería haber una buena literatura en nuestra lengua para niños y adolescentes; luego, otra para que en la edad adulta vaya llevándonos a comprender más de nuestro tiempo y nuestra propia vida. En este proceso de crecimiento madura tanto el lector como el autor. Tomando en cuenta este proceso, no me atrevería a decir, con la soltura de numerosos críticos de muchas partes del mundo, que tales obras son malas o tales otras buenas. Prefiero el planteamiento de Alejo Carpentier que hace veinticinco años consignó Margo Glantz en Onda y escritura, que vuelvo a leer: “Puede producirse una gran novela en una época, en un país. Esto no significa que en esa época, en ese país, exista realmente la novela. Para hablarse de la novela es menester que haya una novelística”.
Aquí, en ese proceso, se crean, nacen, se transforman, los públicos y el autor. Es un proceso que a menudo corre al margen de Ia crítica establecida, que, por cierto, no depende del “público”, pero sí de amistades, grupos, intereses estéticos o burocráticos.
En la magnífica y final sección de su discurso, Margo Glantz discurre con precisión, con belleza también, acerca de “Las formas de la muerte” en Ia poesía de Gorostiza y en la narrativa de Rulfo. Para esta sección, y para terminar con mi largo discurso, deseo contribuir con dos sugerencias. La primera, es acerca de que la Forma implacable, la eternidad de la Forma, asfixia, conduce a la muerte. Me alienta a esta observación el primero de los tres epígrafes de Muerte sin fin, el de Proverbios 8:14, que en español dice así: “Conmigo está el consejo y el ser; yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza”. La última parte del versículo, si lo leemos en hebreo, contiene dos palabras de una inmensa tradición: Aní Biná, lí Geburá. En efecto, Biná y Geburáson dos esferas radiantes del viejo árbol de la vida de los cabalistas hebreos. Los otros dos epígrafes de Muerte sin fin se refieren ya no a la inteligencia o Biná, sino a la Sabiduría, que en hebreo es Jokmá. Éste es el principio más radiante de la manifestación de la Vida Divina y de nuestra percepción de lo sagrado; es propiamente lo que se muestra en la revelación y que permite al hombre el temor o la veneración de los cielos. La inteligencia (Biná) es, en cambio, aquel modo de manifestación en que la vida permite la minuciosa aprensión o relación de hechos y conocimientos; lo que forma, lo que da una corriente de vida a la Vida, un cuerpo que muere. En Biná, la manifestación de Dios aparece como la Forma que engendra Ias formas perecederas, estériles, y por ello se llama la estéril, la amarga, la Madre estéril y oscura: Maráh, el gran mar de la muerte de todo lo que nace. Considerada así, Biná se asimila al tiempo, al devenir, a lo que da la vida y también la muerte. Más allá de ella, de la cadena nacimiento-muerte, está lo otro, lo velado: la Sabiduría. Creo que al paso de los siglos, Gorostiza volvió a encontrar lo que hebreos desconocidos habían pensado devotamente en Safed, en Toledo, en el Mediodía de Francia, en Egipto y en algunos blancos suburbios de Jerusalén.
La siguiente y última propuesta se dirige hacia los rasgos de admonición, verificación y advertencia de la muerte en la obra de Juan Rulfo. Si en el caso de Gorostiza me remito a Ia tradición hebrea, en el caso de Rulfo me remito a la tradición indígena de México. Rulfo está describiendo los procedimientos que los sacerdotes indígenas tradicionales siguen en las ceremonias mortuorias. Por ejemplo, entre los rarámuris, los poderosos Sipames le explican al difunto que ya ha muerto porque después de la confusión que produce en las almas la muerte, puede seguir insistiendo en permanecer en su casa, en su granero, junto a sus amigos, sus hijos o su cónyuge. En ocasiones cambian la disposición de utensilios o muebles, los pintan de otro color o se alejan una temporada, para que el que ha muerto no reconozca sus propios lugares y se marche.
Los Sipames saben también que quizás hay más de un alma en los individuos y que la más fuerte de ellas, o la mayor parte de ellas, podrían abandonar el cuerpo y enfermarlo. Éste es el contexto espiritual en que ellos distinguen la enfermedad y la muerte: la huida gradual, repentina o total de las almas o de Ia mayor parte del alma. Se trata del México profundo que Rulfo se empeñó en oír. Pues bien, es para mí un alto honor recibirla a usted en esta nuestra Academia Mexicana. Formo parte de la generación literaria dispar y compleja que usted tanto ha ayudado desde nuestros escritos iniciales. Me emociona la oportunidad de expresar el reconocimiento a su ayuda, a su generosidad, a su inteligencia. Pero más allá del lazo y agradecimiento personal y generacional, celebro esta noche el reconocimiento a su ejemplar tarea con las letras de nuestra cultura. Por ello es un honor, una alegría, ser el primero en decirle aquí, emocionado, ¡bienvenida!

Donceles #66,
Centro Histórico,
alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México,
06010.
(+52)55 5208 2526
® 2024 Academia Mexicana de la Lengua